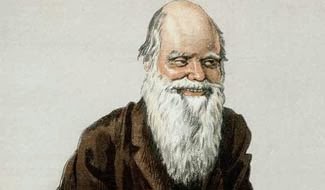Os dejo el enlace a la primera entrada de una serie (esta vez espero que cortita) sobre la neuropsicología del libre albedrío, que estoy sacando en Mapping Ignorance.
.
Mostrando entradas con la etiqueta metafísica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta metafísica. Mostrar todas las entradas
4 de abril de 2014
10 de marzo de 2014
Sobre el sentido de la existencia y todo eso
Más fragmentos del debate sobre el libre albedrío en el blog de Pseudópodo.
 ¿Me estás diciendo que el “quienes somos, de donde venimos y a dónde vamos” no es algo que necesitemos plantearnos?
¿Me estás diciendo que el “quienes somos, de donde venimos y a dónde vamos” no es algo que necesitemos plantearnos?
.
De nuevo, si por "necesitemos" quieres decir que nuestra biología y nuestra cultura nos han determinado a que TENGAMOS MUCHÍSIMAS GANAS de plantearnos esas preguntas, y TANTAS ganas que mucha gente se dé por contenta con casi cualquier respuesta, por muy estúpida e injustificable objetivamente que esa respuesta pueda ser, antes que quedarse sin ninguna respuesta... pues depende: tal vez mucha gente sienta esas ganas, pero también hay mucha gente que no las sentimos (al menos, en aquello cuya respuesta consista por definición en algo imposible de determinar mediante la investigación científica objetiva sobre la naturaleza y sobre el ser humano como una parte de la naturaleza).
.
Ahora bien, si por "necesitemos" quieres decir que la pregunta (de nuevo, entendida como algo intrínsecamente inalcanzable a los modos de conocimiento científico) es una pregunta con pleno sentido epistemológico (en vez de, p.ej., la pregunta "¿dónde está la raíz de menos tres en el espectro político del Cantar de Mío Cid?"), una pregunta que hay métodos claros, objetivos, de determinar exactamente qué formas habría de encontrar respuestas interesubjetivamente válidas... pues en ese caso, obviamente tu pregunta no es una que NECESITEMOS plantearnos.
 ¿Me estás diciendo que el “quienes somos, de donde venimos y a dónde vamos” no es algo que necesitemos plantearnos?
¿Me estás diciendo que el “quienes somos, de donde venimos y a dónde vamos” no es algo que necesitemos plantearnos?.
De nuevo, si por "necesitemos" quieres decir que nuestra biología y nuestra cultura nos han determinado a que TENGAMOS MUCHÍSIMAS GANAS de plantearnos esas preguntas, y TANTAS ganas que mucha gente se dé por contenta con casi cualquier respuesta, por muy estúpida e injustificable objetivamente que esa respuesta pueda ser, antes que quedarse sin ninguna respuesta... pues depende: tal vez mucha gente sienta esas ganas, pero también hay mucha gente que no las sentimos (al menos, en aquello cuya respuesta consista por definición en algo imposible de determinar mediante la investigación científica objetiva sobre la naturaleza y sobre el ser humano como una parte de la naturaleza).
.
Ahora bien, si por "necesitemos" quieres decir que la pregunta (de nuevo, entendida como algo intrínsecamente inalcanzable a los modos de conocimiento científico) es una pregunta con pleno sentido epistemológico (en vez de, p.ej., la pregunta "¿dónde está la raíz de menos tres en el espectro político del Cantar de Mío Cid?"), una pregunta que hay métodos claros, objetivos, de determinar exactamente qué formas habría de encontrar respuestas interesubjetivamente válidas... pues en ese caso, obviamente tu pregunta no es una que NECESITEMOS plantearnos.
7 de marzo de 2014
Filosofía y fútbol: el estilo de la Roja y el monismo anómalo
.
Y para los escépticos, este enlace (o este otro).
Así que a Donald Davidson es al que le debemos los títulos de la selección.
En fin, pongo este homenaje a nuestro filósofo del fútbol a propósito de la discusión que estamos teniendo en esta otra entrada, sobre libre albedrío, causación mental, reduccionismo y demaás.
13 de febrero de 2014
Cómo cambió con Darwin nuestra visión del mundo
Reproduzco el articulín (¡que no me entere yo de que ese articulito pasa hambre!) que me sacaron ayer en DivulgaUNED, con motivo del aniversario de Darwin.
.
La concepción del mundo que nuestros antepasados tenían durante la Edad Media y la Antigüedad entendía la historia universal como un relato, cuyos protagonistas eran los seres humanos (por supuesto, algunos más que otros) y ciertos seres sobrenaturales, que cambiaban según la religión de cada grupo o sociedad. La naturaleza sería, en esa concepción, poco más que un mero escenario de la tragedia o tragicomedia en la que consistía la historia humana, un escenario construido por dios o por los dioses según el plan de la obra que se representaba en él.
En la Edad Moderna, esta concepción se fue modificando hasta comprender la naturaleza como un sistema que obedecía ciegamente, pero de forma determinista, un puñado de leyes, seguramente establecidas por dios en la creación del universo, y que el ser humano era capaz de descubrir mediante su razón. Este elemento, la razón era lo único que podía verse como algo no natural, y que seguía conectando al hombre con una realidad trascendente; algo que seguía, por lo tanto, estableciendo un sentido a la existencia y a la historia humana, aunque dicho sentido ya no pudiera ser considerado como un relato literario al modo de los mitos clásicos o medievales sino, más bien, como algún otro tipo de fórmula filosófica.
El descubrimiento darwiniano de la evolución mediante selección natural fue el golpe de gracia a estas cosmovisiones: independientemente de si el origen del universo y de sus leyes son o dejan de ser fruto de una mente divina (algo que la ciencia y la filosofía han terminado considerando básicamente indemostrable), el caso es que la evolución del hombre hay que dejar de verla como resultado de un “plan”, y nuestra racionalidad hay que comprenderla como una mera capacidad biológica más, desarrollada por modificación y selección a partir de las capacidades de nuestros antepasados no humanos.
En cierto sentido, la aceptación de la teoría de Darwin (y no la mera llegada de la Ilustración, como quería el filósofo Immanuel Kant) es lo que ha supuesto verdaderamente la entrada de la especie humana en su mayoría de edad, al hacernos comprender que no tenemos a nadie que nos lleve de la mano, ni hay un plan trascendente ni sobrenatural marcado en ningún sitio (o en un no-sitio) que establezca adónde tenemos que llegar y por dónde tenemos que ir, sino que estamos completamente solos en la naturaleza (salvo el resto de la naturaleza, animales y plantas incluidas, por supuesto), y todo lo que hagamos es pura responsabilidad nuestra. Pero, sobre todo, que no hay nadie más que nosotros para juzgar nuestras acciones. La historia, ni la humana ni la natural, no tiene algo así como un sentido, y hemos de acostumbrarnos a vivir con esa nueva certeza.
.
La concepción del mundo que nuestros antepasados tenían durante la Edad Media y la Antigüedad entendía la historia universal como un relato, cuyos protagonistas eran los seres humanos (por supuesto, algunos más que otros) y ciertos seres sobrenaturales, que cambiaban según la religión de cada grupo o sociedad. La naturaleza sería, en esa concepción, poco más que un mero escenario de la tragedia o tragicomedia en la que consistía la historia humana, un escenario construido por dios o por los dioses según el plan de la obra que se representaba en él.
En la Edad Moderna, esta concepción se fue modificando hasta comprender la naturaleza como un sistema que obedecía ciegamente, pero de forma determinista, un puñado de leyes, seguramente establecidas por dios en la creación del universo, y que el ser humano era capaz de descubrir mediante su razón. Este elemento, la razón era lo único que podía verse como algo no natural, y que seguía conectando al hombre con una realidad trascendente; algo que seguía, por lo tanto, estableciendo un sentido a la existencia y a la historia humana, aunque dicho sentido ya no pudiera ser considerado como un relato literario al modo de los mitos clásicos o medievales sino, más bien, como algún otro tipo de fórmula filosófica.
El descubrimiento darwiniano de la evolución mediante selección natural fue el golpe de gracia a estas cosmovisiones: independientemente de si el origen del universo y de sus leyes son o dejan de ser fruto de una mente divina (algo que la ciencia y la filosofía han terminado considerando básicamente indemostrable), el caso es que la evolución del hombre hay que dejar de verla como resultado de un “plan”, y nuestra racionalidad hay que comprenderla como una mera capacidad biológica más, desarrollada por modificación y selección a partir de las capacidades de nuestros antepasados no humanos.
En cierto sentido, la aceptación de la teoría de Darwin (y no la mera llegada de la Ilustración, como quería el filósofo Immanuel Kant) es lo que ha supuesto verdaderamente la entrada de la especie humana en su mayoría de edad, al hacernos comprender que no tenemos a nadie que nos lleve de la mano, ni hay un plan trascendente ni sobrenatural marcado en ningún sitio (o en un no-sitio) que establezca adónde tenemos que llegar y por dónde tenemos que ir, sino que estamos completamente solos en la naturaleza (salvo el resto de la naturaleza, animales y plantas incluidas, por supuesto), y todo lo que hagamos es pura responsabilidad nuestra. Pero, sobre todo, que no hay nadie más que nosotros para juzgar nuestras acciones. La historia, ni la humana ni la natural, no tiene algo así como un sentido, y hemos de acostumbrarnos a vivir con esa nueva certeza.
28 de enero de 2014
¿Cómo de bueno es el idealismo como hipótesis científica?
"El idealismo o fenomenalismo no tiene NINGUNA EXPLICACIÓN RAZONABLE para el hecho de que las cosas vuelven a aparecer más o menos igual cuando miramos al mismo sitio, es decir, no puede señalar NINGUNA HIPÓTESIS a partir de la cual podamos entender la razón por la que casi siempre nos salen alrededor de 457 folios cuando contamos el montón de folios que tengo en el cajón; es decir: no podemos inferir ese resultado a partir de la hipótesis de que “para todo número n igual o mayor que 0, la frase ‘en ese momento había n folios en mi cajón’ es FALSA cuando nadie los cuenta”. En cambio, la hipótesis de que HAY un número de folios Y NO OTRO en mi cajón aunque nadie los cuente, y ese número es cercano a 457 (junto con nuestro conocimiento de los tipos de errores que podemos cometer y sus posibles causas), sí que EXPLICA por qué la distribución de resultados de nuestras cuentas es la que es".
(Texto recuperado de esta entrada, a propósito de un largo y viejo debate en Naukas).
3 de enero de 2014
19 de noviembre de 2013
Deflactando la verdad (y 4): Platonismo trivial
Termino aquí de ofrecer la traducción de la última entrada de esta serie (aquí y aquí las primeras entradas).
.
Sólo hay un concepto más importante que el de la verdad en la metafísica tradicional: el concepto de existencia, realidad, o ser. Si interpretamos a Aristóteles como el primer filósofo deflacionista sobre la verdad (cuando definió "verdadero" como "decir de lo que es que es y de lo que no es que no es"), podemos considerar a Kant como el primer deflacionista sobre la noción de existencia, cuando, en su Crítica de la Razón Pura, y en particular en su crítica al argumento ontológico de San Anselmo, Kant niega que la existencia pueda considerarse como un predicado o una propiedad (al modo como vimos en las pasadas entradas sobre la noción de "verdadero").
.
La idea de Kant es que no atribuimos ninguna propiedad en concreto a una cosa cuando decimos que esa cosa existe (lo que decimos es que existe una cosa que tiene tales y cuales propiedades). Esta idea fue desarrollada de modo más claro y sistemático por algunos de los creadores de la lógica contemporánea, en particular Frege y Russell. Como seguramente la mayoría sabréis, en la lógica de predicados de primer orden, los elementos formales que se encargan de afirmar la existencia no son los predicados (como "es verde" o "es el padre de"), sino otros símbolos cuya función y propiedades son completamente distintos: los cuantificadores.
.
Cuando afirmamos que, p.ej., hay un bicho verde sobre la mesa, la lógica moderna
reconstruye esa afirmación de este modo:
.
Ǝx(Vx & Bx & Sxm)
.
es decir: "existe un x tal que x es verde, x es un bicho, y x está sobre m (donde "m" es el nombre de la mesa).
.
La distinción gramatical entre los predicados V, B y S, por un lado, y el cuantificador Ǝ, es justo la versión moderna de la idea kantiana de que existir no es una propiedad. Pero, si ser real no es una propiedad, ¿qué es?
.
La respuesta es que "existe..." no es un predicado sino un operador (recuérdese que en las entradas anteriores vimos que "...es verdadero" tampoco es un auténtico predicado, sino un "operador-formador-de-pro-oraciones"). Es decir, el cuantificador existencial Ǝ es algo del mismo tipo que los operadores lógicos (o "conectivas"), como la disyunción, la negación, la conjunción, etc. En concreto, es un símbolo cuyo significado es extraordinariamente parecido a la disyunción (de hecho, es por eso que en algunos libros de matemáticas se representa el cuantificador existencial como una V grande). De hecho, si la lista de entidades a las que nos estuviéramos refiriendo fuese finita y tuviéramos un nombre para cada una (a, b, c...), entonces un enunciado existencial como
.
ƎxPx
.
es lógicamente equivalente a la disyunción:
.
Pa v Pb v Pc...
.
(es decir, "al menos una de esas cosas, a, b, c..., es P")
.
Dicho de forma más gráfica: la relación entre el cuantificador existencial Ǝ y la disyunción v es exactamente la misma que la relación entre el símbolo del sumatorio ∑ y el símbolo de la suma +
.
Entonces, ¿qué es lo que afirmamos sobre algo al afirmar que existe? El filósofo americano Willard Quine lo expresó con un famoso eslogan: "ser es ser el valor de una variable ligada por un cuantificador existencial", es decir, ser es ser aquello a lo que se refiere la x en una expresión como ƎxPx. Si a es el nombre de una entidad para la que ocurre que la proposición Pa es verdadera, pues a existe porque ƎxPx se sigue de Pa (es la llamada "regla de introducción del cuantificador existencial"), igual que también se sigue de Pa la proposición Pa v Pb.
.
Esta idea puede usarse para ofrecer una respuesta deflacionista a uno de los problemas clásicos de la ontología: el problema de la existencia de las entidades abstractas. Lo que nos recomendaría el deflacionismo sería algo así como lo siguiente:
.
- Haga usted una lista de todas las proposiciones que considere verdaderas
- Aplique todas las veces que sea posible la regla de introducción del cuantificador existencial
- Fíjese en todas las proposiciones del tipo ƎxPx a las que ha llegado
- Pues bien: esa es la lista de cosas que usted admite que existen.
- Para responder a la pregunta de si algo en particular existe, mire si está en esa lista.
.
Veamos algún ejemplo: ¿existen los números? Vamos a ver: la proposición "13 es un número primo" la acepto como verdadera. Por lo tanto, de aquí se sigue que tengo que aceptar como verdadera la proposición "existe un x que es un número y es primo", y por lo tanto, también "existe un x que es un número". Así pues, los números existen.
.
¿Y qué ocurre con las ficciones, como, p.ej., Batman? Bien, en este caso, no aceptamos que Batman exista, porque todas las proposiciones de las que podríamos derivar su existencia son proposiciones que consideramos literalmente falsas. De hecho, afirmar de algo que es una entidad ficticia significa, precisamente, que pensamos que no existe, aunque hay un determinado conjunto de proposiciones falsas en las que se nombra a esa entidad.
.
Así pues, los números existen, pero las ficciones no, y por lo tanto, los números no son ficciones, tal como afirmaba Platón hace 25 siglos.
.
Si esto te suena como a volver a introducir la metafísica por la puerta de atrás, te ruego que tengas en cuenta lo que hemos explicado sobre qué significa "existencia" según esta visión deflacionista: afirmar que los números primos existen es sencillamente una consecuencia trivial de la afirmación (casi trivialmente verdadera) de que 13 es un número primo. Recuerda que la existencia no es una propiedad, y por lo tanto, no estamos atribuyendo ninguna propiedad en especial al número 13 cuando afirmamos que existe. En particular, no le estamos atribuyendo ninguna propiedad causal. Las únicas propiedades que podemos saber que el número 13 posee son las que recogen los teoremas matemáticos que seamos capaces de probar acerca de él, y estas son, obviamente, propiedades matemáticas. Nuestro platonismo trivial es trivial justo en el sentido de que no nos fuerza a aceptar la parte más comprometida de la metafísica de Platón: la de que las entidades abstractas (p.ej., las "ideas") desempeñan un papel causal en la existencia y estructura del mundo físico. Las causas de un hecho físico son siempre otros hechos físicos, y el que estos hechos, o las relaciones entre ellas, puedan ser descritas utilizando conceptos matemáticos no es una razón para pensar que los hechos matemáticos se cuenten entre las causas de los hechos físicos.
.
Los números y las demás entidades matemáticas (que podamos demostrar matemáticamente que existan) existen exactamente en el mismo sentido que los protones o los canguros, a saber, en el sentido de que hay algunas proposiciones verdaderas de las que podemos derivar de ellas enunciados existenciales que se refieren a esas cosas. Pero no por existir tienen los números las mismas propiedades que los protones y los canguros: no están sujetos a fuerzas físicas ni se reproducen sexualmente, igual que ni los protones ni los canguros pueden ser múltiplos de 7.
.
Para acabar: el deflacionismo nos recomienda considerar los problemas "existenciales" (en el sentido ontológico del término, no en el sentido ético o antropológico) no tanto como problemas filosóficos, cuanto como problemas científicos. Si ciertas entidades matemáticas existen, o si ciertas partículas existen, o si ciertas especies existen, es un problema para el matemático, para el físico, o para el biólogo, más que para el filósofo.
.
Sólo hay un concepto más importante que el de la verdad en la metafísica tradicional: el concepto de existencia, realidad, o ser. Si interpretamos a Aristóteles como el primer filósofo deflacionista sobre la verdad (cuando definió "verdadero" como "decir de lo que es que es y de lo que no es que no es"), podemos considerar a Kant como el primer deflacionista sobre la noción de existencia, cuando, en su Crítica de la Razón Pura, y en particular en su crítica al argumento ontológico de San Anselmo, Kant niega que la existencia pueda considerarse como un predicado o una propiedad (al modo como vimos en las pasadas entradas sobre la noción de "verdadero").
.
La idea de Kant es que no atribuimos ninguna propiedad en concreto a una cosa cuando decimos que esa cosa existe (lo que decimos es que existe una cosa que tiene tales y cuales propiedades). Esta idea fue desarrollada de modo más claro y sistemático por algunos de los creadores de la lógica contemporánea, en particular Frege y Russell. Como seguramente la mayoría sabréis, en la lógica de predicados de primer orden, los elementos formales que se encargan de afirmar la existencia no son los predicados (como "es verde" o "es el padre de"), sino otros símbolos cuya función y propiedades son completamente distintos: los cuantificadores.
.
Cuando afirmamos que, p.ej., hay un bicho verde sobre la mesa, la lógica moderna
reconstruye esa afirmación de este modo:
.
Ǝx(Vx & Bx & Sxm)
.
es decir: "existe un x tal que x es verde, x es un bicho, y x está sobre m (donde "m" es el nombre de la mesa).
.
La distinción gramatical entre los predicados V, B y S, por un lado, y el cuantificador Ǝ, es justo la versión moderna de la idea kantiana de que existir no es una propiedad. Pero, si ser real no es una propiedad, ¿qué es?
.
La respuesta es que "existe..." no es un predicado sino un operador (recuérdese que en las entradas anteriores vimos que "...es verdadero" tampoco es un auténtico predicado, sino un "operador-formador-de-pro-oraciones"). Es decir, el cuantificador existencial Ǝ es algo del mismo tipo que los operadores lógicos (o "conectivas"), como la disyunción, la negación, la conjunción, etc. En concreto, es un símbolo cuyo significado es extraordinariamente parecido a la disyunción (de hecho, es por eso que en algunos libros de matemáticas se representa el cuantificador existencial como una V grande). De hecho, si la lista de entidades a las que nos estuviéramos refiriendo fuese finita y tuviéramos un nombre para cada una (a, b, c...), entonces un enunciado existencial como
.
ƎxPx
.
es lógicamente equivalente a la disyunción:
.
Pa v Pb v Pc...
.
(es decir, "al menos una de esas cosas, a, b, c..., es P")
.
Dicho de forma más gráfica: la relación entre el cuantificador existencial Ǝ y la disyunción v es exactamente la misma que la relación entre el símbolo del sumatorio ∑ y el símbolo de la suma +
.
Entonces, ¿qué es lo que afirmamos sobre algo al afirmar que existe? El filósofo americano Willard Quine lo expresó con un famoso eslogan: "ser es ser el valor de una variable ligada por un cuantificador existencial", es decir, ser es ser aquello a lo que se refiere la x en una expresión como ƎxPx. Si a es el nombre de una entidad para la que ocurre que la proposición Pa es verdadera, pues a existe porque ƎxPx se sigue de Pa (es la llamada "regla de introducción del cuantificador existencial"), igual que también se sigue de Pa la proposición Pa v Pb.
.
Esta idea puede usarse para ofrecer una respuesta deflacionista a uno de los problemas clásicos de la ontología: el problema de la existencia de las entidades abstractas. Lo que nos recomendaría el deflacionismo sería algo así como lo siguiente:
.
- Haga usted una lista de todas las proposiciones que considere verdaderas
- Aplique todas las veces que sea posible la regla de introducción del cuantificador existencial
- Fíjese en todas las proposiciones del tipo ƎxPx a las que ha llegado
- Pues bien: esa es la lista de cosas que usted admite que existen.
- Para responder a la pregunta de si algo en particular existe, mire si está en esa lista.
.
Veamos algún ejemplo: ¿existen los números? Vamos a ver: la proposición "13 es un número primo" la acepto como verdadera. Por lo tanto, de aquí se sigue que tengo que aceptar como verdadera la proposición "existe un x que es un número y es primo", y por lo tanto, también "existe un x que es un número". Así pues, los números existen.
.
¿Y qué ocurre con las ficciones, como, p.ej., Batman? Bien, en este caso, no aceptamos que Batman exista, porque todas las proposiciones de las que podríamos derivar su existencia son proposiciones que consideramos literalmente falsas. De hecho, afirmar de algo que es una entidad ficticia significa, precisamente, que pensamos que no existe, aunque hay un determinado conjunto de proposiciones falsas en las que se nombra a esa entidad.
.
Así pues, los números existen, pero las ficciones no, y por lo tanto, los números no son ficciones, tal como afirmaba Platón hace 25 siglos.
.
Si esto te suena como a volver a introducir la metafísica por la puerta de atrás, te ruego que tengas en cuenta lo que hemos explicado sobre qué significa "existencia" según esta visión deflacionista: afirmar que los números primos existen es sencillamente una consecuencia trivial de la afirmación (casi trivialmente verdadera) de que 13 es un número primo. Recuerda que la existencia no es una propiedad, y por lo tanto, no estamos atribuyendo ninguna propiedad en especial al número 13 cuando afirmamos que existe. En particular, no le estamos atribuyendo ninguna propiedad causal. Las únicas propiedades que podemos saber que el número 13 posee son las que recogen los teoremas matemáticos que seamos capaces de probar acerca de él, y estas son, obviamente, propiedades matemáticas. Nuestro platonismo trivial es trivial justo en el sentido de que no nos fuerza a aceptar la parte más comprometida de la metafísica de Platón: la de que las entidades abstractas (p.ej., las "ideas") desempeñan un papel causal en la existencia y estructura del mundo físico. Las causas de un hecho físico son siempre otros hechos físicos, y el que estos hechos, o las relaciones entre ellas, puedan ser descritas utilizando conceptos matemáticos no es una razón para pensar que los hechos matemáticos se cuenten entre las causas de los hechos físicos.
.
Los números y las demás entidades matemáticas (que podamos demostrar matemáticamente que existan) existen exactamente en el mismo sentido que los protones o los canguros, a saber, en el sentido de que hay algunas proposiciones verdaderas de las que podemos derivar de ellas enunciados existenciales que se refieren a esas cosas. Pero no por existir tienen los números las mismas propiedades que los protones y los canguros: no están sujetos a fuerzas físicas ni se reproducen sexualmente, igual que ni los protones ni los canguros pueden ser múltiplos de 7.
.
Para acabar: el deflacionismo nos recomienda considerar los problemas "existenciales" (en el sentido ontológico del término, no en el sentido ético o antropológico) no tanto como problemas filosóficos, cuanto como problemas científicos. Si ciertas entidades matemáticas existen, o si ciertas partículas existen, o si ciertas especies existen, es un problema para el matemático, para el físico, o para el biólogo, más que para el filósofo.
30 de octubre de 2013
Deflactando la verdad (3)
Tercera y penúltima entrada de la serie "Deflating truth", en Mapping Ignorance.
.
En este otro enlace, la cuarta y última entrega de la serie. Ofrezco ahora la traducción de la tercera.
.
.
Deflactando la verdad (1 y 2)
Vimos en la entrada anterior que los predicados como "...es verdadero" tienen la siguiente función en el lenguaje: aplicadas a una expresión("X") que designa una oración X, permiten construir otra (pro)oración ('"X" es verdadera") que afirma exactamente lo mismo que la oración X. Esto ha llevado a algunos filósofos (no una mayoría, precisamente) a pensar que la razón por la que nuestros lenguajes tienen predicados como "...es verdadero" (u "ocurre que..." o "sucede que...") no es para revelarnos algo particularmente profundo sobre el mundo o sobre nuestra relación con él, sino meramente para ayudarnos a decir cosas que sería difícil o imposible decir sin esos predicados (cosas como "todas las consecuencias lógicas de premisas verdaderas son verdaderas", o "lo que pone en el disco de Festos es verdad"). La verdad no consistiría, si los deflacionistas tienen razón, en una propiedad metafísica o epistemológica, sino más bien en un ("aburrido") "operador formador de pro-oraciones", un instrumento para dar más flexibilidad expresiva a nuestro lenguaje.
.
Supongo que a estas alturas se estará terminando la paciencia de muchos lectores: "¿Qué pasa, se preguntarán, con los problemas filosóficos tradicionalmente asociados a la noción de verdad?". Dedicaré estas dos últimas entradas de la serie a intentar responder a esta cuestión, mostrando cuáles son las principales bajas en esta guerra deflacionista.
.
1. ¿Consiste la verdad en la correspondencia con los hechos?
Una de las primeras es la idea tradicional de que la verdad consiste en una especie de "correspondencia de las proposiciones con los hechos, o con el mundo". Según el deflacionismo, "...se corresponde con los hechos", o "...se corresponde con cómo son las cosas realmente", serían nada más que otros operadores formadores de pro-oraciones, con exactamente la misma función que el simple operador "...es verdadero" (o como el todavía más simple operador "sí" formulado después de una oración puesta en modo interrogativo). Decir "lo que pone en el disco de Festos se corresponde con los hechos" proporciona exactamente la misma información que decir "lo que pone en el disco de Festos es verdad", que a su vez es exactamente la misma información que está expresada en el (aún no traducido) disco de Festos.
.
En este sentido, podemos decir que, no es que la teoría de la verdad como corresponencia sea incorrecta, sino que es una mera tautología trivial: la tautología que consiste en decir "la proposición "X" es verdadera si y sólo si lo que dice la proposición "X" se corresponde con cómo son realmente las cosas". Esto es tan trivial, y tan poco "profundo" filosóficamente, como decir que "la proposición "X" es verdadera si y sólo si la respuesta correcta a la pregunta "¿ocurre que X?" es "sí"". Digamos que la teoría correspondentista de la verdad sería tan trivial como la teoría sí-ista de la verdad.
.
Creo que esto no implica que el deflacionismo sea anti-realista. Lo que dice la teoría deflacionista que estoy presentando es que la teoría de la correspondencia es, insisto, trivial, y que por lo tanto no nos transmite ninguna información adicional sobre el mundo, o sobre las relaciones entre el lenguaje (o el pensamiento) y el mundo, aparte de la información contenida en cada oración (no-filosófica, en particular). Si entendemos que ser un realista consiste en aceptar que ciertas cosas existen o que ciertas proposiciones son verdaderas (lo que es lo mismo que decir que realmente existen o que realmente son verdaderas), eso es sencillamente lo que aceptamos al aceptar esas cosas y esas proposiciones, y por lo tanto, adoptar algo así como una posición "filosóficamente" realista sobre ello no añade nada a lo que aceptamos cuando lo aceptamos "pre-filosóficamente".
.
2. ¿Es la verdad la meta de la investigación?
Otro papel prominente que la noción de verdad ha desempeñado a lo largo de la historia de la filosofía es en conexión con las nociones de conocimiento, ciencia e investigación. Después de todo, cuando investigamos sobre algo, lo que pretendemos es averiguar las respuestas verdaderas a las preguntas que nos hacemos sobre ello, e incluso el conocimiento se define a menudo como "creencia verdadera y justificada". ¿No es, por tanto, la verdad la meta de nuestras investigaciones? Los deflacionistas aceptan esta tesis, pero, de nuevo, la reducen a una afirmación totalmente trivial: afirmar que la ciencia persigue la verdad es exactamente lo mismo que afirmar que queremos investigar de tal manera que, para toda proposición "X", esa manera de investigar nos lleve a aceptar que X si y sólo si X (es decir, si y sólo si "X" es verdad).
.
Que la noción de verdad no desempeña aquí ningún papel especialmente profundo lo podemos ver fácilmente si consideramos cualquier proposición específica en vez de la "X" en abstracto; p.ej., la proposición "los continentes se desplazan horizontalmente". Decir que perseguimos la verdad cuando investigamos en geología significa exactamente lo mismo que decir que en geología intentamos llegar a la conclusión de que los continentes se mueven si los continentes se mueven, y a la conclusión contraria si los continentes no se mueven, y así para cada cuestión que planteemos en geología. O dicho aún de otra manera: intentamos averiguar si los continentes se mueven o no. Así, hablando de una proposición en concreto, podemos describir perfectamente la finalidad de la investigación científica sin mencionar el concepto de verdad; para lo que necesitamos ese concepto es meramente para describir esa finalidad en términos generales, o sea, haciendo abstracción de qué preguntas en concreto son las que intentamos responder.
.
Sigue aquí
23 de septiembre de 2013
Deflactando la verdad (1 y 2)
.jpg) Os dejo el enlace a la segunda parte de la serie sobre "Deflactar la verdad" que estoy sacando en Mapping Ignorance.
Os dejo el enlace a la segunda parte de la serie sobre "Deflactar la verdad" que estoy sacando en Mapping Ignorance..
Como prometía, os pongo la traducción de las dos primeras entradas.
I.
La verdad ha sido, y aún es, uno de los temas más
importantes en la historia del pensamiento filosófico. Cómo distinguir lo
verdadero de lo falso, cómo acercarnos a la verdad, o la conexión entre la
verdad, la sabiduría y el sentido de la vida, todo ello ha sido objeto de
interminables debates. La propia naturaleza
de la verdad es una de las cuestiones centrales en la filosofía: qué tipo de
propiedad es, qué tipo de entidades la poseen, etc. Para quien busque
respuestas muy profundas a estas cuestiones, este artículo será un poco
decepcionante, pues lo que voy a hacer es presentar la más “minimalista” (y
reciente) teoría sobre la verdad: la teoría conocida como “pro-oracional”.
Antes de explicar la noción de “pro-oración” en la que se
basa esta teoría, es útil comenzar planteando una pregunta aparentemente
simple, no directamente relacionada con el concepto
de verdad, sino con las palabras
“verdad” o “verdadero”: ¿qué ganamos por el hecho de tener esas palabras en
nuestro lenguaje? Es decir, ¿qué cosas podemos decir, o expresar, gracias a esos términos, que no podríamos decir
si no los poseyéramos? Esta pregunta parece un poco ridícula; al fin y al cabo,
si no tuviéramos la palabra “verdadero”, no podríamos decir que tal o cual cosa
es verdadera, ¿no?
Por desgracia, no está tan claro. Uno puede reconocer que
“verdadero”, como casi cualquier otra palabra, es una palabra un poco redundante porque uno podría
sustituirla, cada vez que aparece, por su definición o por una perífrasis. Pero
en el caso de “verdadero”, podemos justificar que esa redundancia es mucho más
profunda. Pues, al fin y al cabo, lo que queremos decir cuando decimos algo
como “el teorema de Euclides es verdadero”
es exactamente lo que el propio teorema de Euclides dice, o sea, que hay infinitos números primos. Expresamos exactamente el mismo hecho acerca de los
números al afirmar que hay infinitos números primos que al afirmar que es
verdad que hay infinitos números primos. Esta propiedad del término “verdadero”
es tan importante que ha sido tomada (al menos por el lógico Tarski y quienes
le siguen en el análisis lógico-semántico del concepto de verdad) como un
requisito que cualquier definición del término debe cumplir, a saber:
La oración “X” es verdadera si y sólo si X
lo que se conoce como “esquema de Tarski”. Con un ejemplo:
La oración “hay infinitos números primos” es verdadera si y sólo si hay
infinitos números primos
La teoría
pro-oracional de la verdad comparte con otras concepciones modernas sobre el
tema no sólo la idea de que éste es un requisito necesario que debe cumplir una
definición aceptable del término “verdadero”, sino que es lo único que debe cumplir. Es decir, que el esquema de Tarski es todo lo necesario para entender el
concepto de verdad. A estas teorías se las conoce como “desentrecomilladoras”,
porque según ellas lo que hace el término “verdadero” es algo así como
transformar la proposición “X” con comillas en algo que es equivalente a la
proposición X sin comillas. También se las llama “deflacionistas”, porque
afirman que cualquier otra cosa que añadamos al concepto (algo metafísico o
epistemológico, p.ej.) es superfluo para nuestra comprensión de la verdad.
Así, no es
sólo que el significado de la palabra “verdadero” podría expresarse mediante
una perífrasis en vez de con esa
palabra (lo que sucede en la mayoría de las palabras); lo curioso en este caso
es que añadir el término “verdadero” a una proposición parece no añadir absolutamente nada a lo que esa proposición dice.
Así que nuestra primera pregunta sigue siendo pertinente: si al afirmar que la
oración “hay infinitos números primos” es verdadera expresamos exactamente el
mismo hecho acerca de los números que al afirmar que hay infinitos números
primos… ¿para qué demonios nos preocupamos en tener en nuestro lenguaje el
predicado “es verdadera”?
Por
supuesto, un poquito de reflexión nos muestra que hay casos en los que el uso
de esa expresión no es tan
redundante. Imaginemos que la adolescente Susana le ha contado a su madre
Carmen lo que hizo en la fiesta de anoche; como Carmen no se fía mucho de su
hija, le pregunta a la Laura, la amiga de Susana, y Laura contesta:
Lo que ha contado Susana es verdad
Laura podría haber contado, en vez de eso, todas y cada una de las
cosas que contó Susana a su madre, pero habría sido cuando menos aburrido. Es
mucho más sencillo decir que todo ello
era verdad. Más importante: hay casos en los cuales aún sería más difícil decir
todo lo que hay que decir en este caso. P.ej., Laura podría haber dicho:
Todo lo que te cuente en el futuro Susana es verdad
incluso si Laura todavía no sabe lo que Susana contará en el
futuro a su madre. (Nota importante: para nuestra discusión es por completo
irrelevante si lo que cuentan Susana
o Laura es verdadero o falso, pues sólo estamos preguntándonos por lo que quiere decir Laura cuando usa la expresión “es verdad”).
Pero es que
hay casos aún más interesantes, en los que es directamente imposible saber de
antemano qué dicen las proposiciones de las que decimos que son verdad; p.ej.
Todas las consecuencias lógicas de axiomas verdaderos son verdaderas
Si las predicciones de una teoría no son verdaderas, hemos de rechazar
la teoría
En estos
dos casos, no podemos sustituir la expresión “verdadero” con aquellas proposiciones
de las que decimos que son verdaderas… porque no sabemos qué proposiciones son,
en la mayoría de los casos. Nuestros dos ejemplos son enunciados que se
refieren a un conjunto posiblemente infinito de otras proposiciones, no algo de
lo que podamos ofrecer una lista. Así, el término “verdadero” parece que acaba
siendo menos redundante de lo que parecía. De
hecho, es menos redundante que muchos otros términos, pues invito a los
lectores a hallar una perífrasis con la que sustituirlo en nuestros dós últimos
ejemplos. Verán que no es tarea fácil.
II
Pasemos a
ver qué dice exactamente la teoría pro-oracional de la verdad, y veamos en
primer lugar qué es eso de una “pro-oración”. La idea básica es que las
pro-oraciones son a las oraciones como los pronombres son a los nombres. Consideremos
esta frase:
Si tiramos una piedra al agua, ella se hundirá
¿Cuál es la
función gramatical de “ella” en esta frase? Obviamente, está directamente
relacionada con la expresión previa “una piedra”, pero curiosamente, no podemos
sustituir “ella” por la expresión a la que sustituye, pues esta frase no
significa lo mismo que la anterior:
Si tiramos una piedra al agua, una piedra se hundirá
(pues, si la primera frase es verdadera, también lo es la
segunda, pero no al revés). Este ejemplo muestra que la función de “ella” es
indicar que estamos hablando del mismo
objeto en la primera parte de la frase (cuando decimos “una piedra”) y en
la segunda (cuando decimos “ella”). Esta
relación entre una expresión que se refiere a una cosa, y otra expresión (en
este caso, un pronombre) que se refiere a la misma cosa que la primera
expresión, se conoce como “anáfora”. Pero no son los pronombres las únicas
formas lingüísticas que pueden estar en
relación anafórica con otras. Por ejemplo:
Juan estaba pintando su casa; mientras lo hacía, le llamaron por
teléfono.
Aquí el
verbo “lo hacía” se refiere a la misma acción que “estaba pintando”. Podríamos
decir que “hacer”, cuando sustituye a otro verbo, funciona como un “pro-verbo”.
Pensemos también en el siguiente diálogo:
-¿Cómo era de grande la pizza?
- Así [separando las manos 40 cm]
“Así”
funciona en este caso como un pro-adjetivo, si bien el adjetivo al que se
refiere (la descripción el tamaño de la pizza) es implícito. En fin, la
cuestión es, ¿puede haber elementos lingüísticos que estén en relación
anafórica, no con un elemento sub-oracional, como un nombre, un verbo, un
adjetivo, etc., sino con una oración completa? Y la respuesta obvia es:
Sí
En efecto, “sí”
y “no” son los casos más sencillos de pro-oraciones. En este caso, “sí”
reemplaza a la oración “puede haber elementos lingüísticos que estén en
relación anafórica con una oración completa”: yo podría haber respondido con la
frase entrecomillada, en vez de con “sí”, pero en ambos casos habría
transmitido exactamente la misma información. Otro ejemplo sería:
Susana dijo que había estado con su amiga, y Carmen creyó lo que decía Susana.
En este
caso, “lo que decía Susana” se refiere, naturalmente, a “he estado con mi amiga”
(dicho por Susana), y tiene una relación anafórica con esta última frase. Pero “lo
que decía Susana”, al contrario que “sí” en el ejemplo anterior, no funciona como una oración (es sólo una
forma de nombrar una oración, no de afirmarla). Una pro-oración será, por
tanto, una expresión que sustituye a una oración y que funciona como una
oración, es decir, que al pronunciarla o escribirla estamos afirmando la
oración a la que esa oración sustituye (es lo que ocurre en el caso de “sí”, y
también, obviamente, en el de “no”, aunque en ese caso sustituye a la negación
de la oración en cuestión).
Es
importante tener clara la diferencia entre estos dos tipos de expresiones.
Veámoslo con un ejemplo más:
La primera oración de la Metafísica
de Aristóteles
Esta última
expresión no es una oración, sino el “nombre” de una oración (la oración “Todos los
hombres desean por naturaleza conocer”), o una forma de referirse a ella. Exactamente lo mismo sucede con
“Todos los hombres desean por naturaleza conocer”
que tampoco es una
oración, sino una forma de referirse a esta
oración:
Todos los hombres desean por naturaleza conocer
La
diferencia entre los dos casos está indicada, obviamente, por el hecho de que
la expresión que es una oración no necesita comillas. Esta diferencia es fácil
de entender fijándonos en que podemos construir una oración gramaticalmente
correcta con la primera de estas expresiones como sintagma nominal, pero no con
la segunda. Es decir, esto es gramaticalmente correcto:
“Todos los hombres desean por naturaleza conocer” tiene siete palabras
Pero esto no:
Todos los hombres desean por naturaleza conocer tiene siete palabras
Nótese que esto, en cambio, sí que es correcto:
La primera oración de la Metafísica
de Aristóteles en español tiene siete palabras
En resumen,
los lenguajes naturales (y también muchos de los formales) nos dan la posibilidad
de referirnos a oraciones o enunciados, y para ello usan nombres de esas oraciones (o pronombres, perífrasis, etc.). Podemos
llamar “nominalización de enunciados” a este procedimiento mediante el que se
construye el nombre de una oración. Si estás empezando a gruñir porque todo
esto parece que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de esta
entrada, ni con la filosofía ni con la metafísica, sólo tienes razón en parte:
quizá no tenga mucho que ver con la metafísica, pero tiene todo que ver con la
verdad. Pues considera cuál es la ventaja de poseer “nombres de oraciones”:
obviamente, poder decir cosas sobre
esas oraciones (como en nuestro ejemplo inmediatamente anterior). Pero, espera:
¿qué ocurre si lo que queremos decir usando el nombre de un enunciado no es
algo sobre ese enunciado, sino, en
cambio, lo que el enunciado dice? Por
ejemplo, ¿qué podemos hacer para decir, con ayuda del nombre-de-enunciado “la
primera oración de la Metafísica de
Aristóteles”, justo eso que esa oración afirma? Pues muy sencillo: podemos usar
este truco lingüístico
La primera oración de la Metafísica
de Aristóteles es verdadera
O, de modo equivalente:
“Todos los hombres desean por naturaleza conocer” es verdadero
Los dos
últimos ejemplos son pro-oraciones
que están en relación anafórica con el enunciado:
Todos los hombres desean por naturaleza conocer
Así pues,
el predicado “es verdadero” desempeña justo la función inversa a la “nominalización-de-enunciados”,
y por lo tanto, podemos llamar a esa función “denominalización-de-enunciados”,
algo directamente relacionado con lo que en la primera parte llamamos “desentrecomillar”.
Dicho de una manera un poco más compleja: el
predicado “es verdadero” permite transformar el nombre de una oración en una
pro-oración semánticamente equivalente a la oración que ese nombre nombraba.
Combinando
esta idea con el hecho de que el nombre-de-oración al que se aplica el predicado
“es verdadero” puede ser una expresión con la que nos referimos a proposiciones
no específicas, arbitrarias, desconocidas, etc., podemos ver fácilmente de qué
forma ese predicado nos ayuda a construir frases como la que vimos arriba:
Todas las consecuencias lógicas de axiomas verdaderos son verdaderas
que se puede reformular como:
Para todo par de proposiciones p y q, si p es verdadera, y q se sigue lógicamente de p, entonces q es verdadera
Tener en cuenta que “p” y “q” no son proposiciones, sino
nombres de proposiciones (o sea, “variables”, en términos lógicos), por lo que
una expresión parecida, como la siguiente, no
sería correcta gramaticalmente:
Para todo par de proposiciones p y q, si p, y q se sigue lógicamente de p, entonces q
aunque el dialecto de las clases de lógica pueda hacer que esa
frase nos suene bien.
En las siguientes
entradas veremos las consecuencias filosóficas de esta explicación del
significado lingüístico del predicado “es verdadero”.
.
Sigue aquí.
.
Sigue aquí.
29 de julio de 2013
Entrevista en "A hombros de gigantes" (RNE), sobre ciencia, filosofía y literatura
Primera parte: Ciencia y filosofía
Segunda parte: "Regalo de Reyes" y más cosas
Segunda parte: "Regalo de Reyes" y más cosas
10 de julio de 2013
Deflating truth (1)

Mi nueva entrada en Mapping Ignorance, de vuelta a la filosofía tras la excursión sobre la historia del islam.
19 de abril de 2013
18 de abril de 2013
¿Heredarían tus copias tus culpas?
Sigue el debate sobre la identidad personal.
.
Si mañana fuera posible crear esas copias perfectas de nosotros que nos sobrevivieran, dudo mucho que los juristas no discutieran si esas copias deberían cumplir las condenas de sus originales, o terminar de pagar sus hipotecas.
.
 Justo en ese ejemplo estaba pensando yo los últimos días. Y la conclusión que me parece obvia es que, ciertamente lo discutirían, pero que llegarían a la conclusión de que las "copias" NO ESTÁN OBLIGADAS a pagar por las deudas o delitos de los "originales". Al fin y al cabo, supongamos que fuera posible crear esas copias y que SÍ que estuvieran obligadas: en ese caso, yo podría crear MILES de esas copias ahora, mientras yo sigo vivo; ¿tendríamos que llevarlas a todas a la cárcel si yo hubiera cometido un asesinato antes de crearlas? ¿Valdría con llevar a la cárcel a una cualquiera de ellas, y así no tener que ir yo (el original)?
Justo en ese ejemplo estaba pensando yo los últimos días. Y la conclusión que me parece obvia es que, ciertamente lo discutirían, pero que llegarían a la conclusión de que las "copias" NO ESTÁN OBLIGADAS a pagar por las deudas o delitos de los "originales". Al fin y al cabo, supongamos que fuera posible crear esas copias y que SÍ que estuvieran obligadas: en ese caso, yo podría crear MILES de esas copias ahora, mientras yo sigo vivo; ¿tendríamos que llevarlas a todas a la cárcel si yo hubiera cometido un asesinato antes de crearlas? ¿Valdría con llevar a la cárcel a una cualquiera de ellas, y así no tener que ir yo (el original)?
.
.
Si mañana fuera posible crear esas copias perfectas de nosotros que nos sobrevivieran, dudo mucho que los juristas no discutieran si esas copias deberían cumplir las condenas de sus originales, o terminar de pagar sus hipotecas.
.
 Justo en ese ejemplo estaba pensando yo los últimos días. Y la conclusión que me parece obvia es que, ciertamente lo discutirían, pero que llegarían a la conclusión de que las "copias" NO ESTÁN OBLIGADAS a pagar por las deudas o delitos de los "originales". Al fin y al cabo, supongamos que fuera posible crear esas copias y que SÍ que estuvieran obligadas: en ese caso, yo podría crear MILES de esas copias ahora, mientras yo sigo vivo; ¿tendríamos que llevarlas a todas a la cárcel si yo hubiera cometido un asesinato antes de crearlas? ¿Valdría con llevar a la cárcel a una cualquiera de ellas, y así no tener que ir yo (el original)?
Justo en ese ejemplo estaba pensando yo los últimos días. Y la conclusión que me parece obvia es que, ciertamente lo discutirían, pero que llegarían a la conclusión de que las "copias" NO ESTÁN OBLIGADAS a pagar por las deudas o delitos de los "originales". Al fin y al cabo, supongamos que fuera posible crear esas copias y que SÍ que estuvieran obligadas: en ese caso, yo podría crear MILES de esas copias ahora, mientras yo sigo vivo; ¿tendríamos que llevarlas a todas a la cárcel si yo hubiera cometido un asesinato antes de crearlas? ¿Valdría con llevar a la cárcel a una cualquiera de ellas, y así no tener que ir yo (el original)?.
9 de abril de 2013
¿Puede la ciencia explicarlo todo?
Ya que ha pasado un tiempo desde la publicación de este artículo en Investigación y Ciencia, lo cuelgo en la cubierta del Otto Neurath. Espero que os guste.
 La investigación científica comienza
siempre con algunas preguntas. A menudo nos preguntamos cosas del tipo “¿cómo
evitar la recesión?”, o tal vez “¿qué utilidad podríamos darle a esta propiedad
que acabamos de descubrir en los superconductores?”. También intentamos
responder preguntas como “¿cuál era la disposición de los continentes hace 1000
millones de años?”, o “¿hay algún elemento estable con un número atómico mayor
que 120?”. Pero la mayor parte de las principales preguntas que han guiado y guían
la investigación científica son diferentes; en ellas preguntamos por qué: “¿por qué las manzanas maduras
caen de los árboles, pero la luna no cae del cielo?”, “¿por qué las cenizas
pesan más que la madera que hemos quemado?”, “¿por qué heredan los nietos algunos
rasgos de sus abuelos, cuando esos rasgos no estaban presentes en los padres?”,
“¿por qué un chorro de electrones genera un patrón de interferencias al pasar a
través de una doble rendija, si cada electrón sólo pasa por una de las rendijas?”.
La investigación científica comienza
siempre con algunas preguntas. A menudo nos preguntamos cosas del tipo “¿cómo
evitar la recesión?”, o tal vez “¿qué utilidad podríamos darle a esta propiedad
que acabamos de descubrir en los superconductores?”. También intentamos
responder preguntas como “¿cuál era la disposición de los continentes hace 1000
millones de años?”, o “¿hay algún elemento estable con un número atómico mayor
que 120?”. Pero la mayor parte de las principales preguntas que han guiado y guían
la investigación científica son diferentes; en ellas preguntamos por qué: “¿por qué las manzanas maduras
caen de los árboles, pero la luna no cae del cielo?”, “¿por qué las cenizas
pesan más que la madera que hemos quemado?”, “¿por qué heredan los nietos algunos
rasgos de sus abuelos, cuando esos rasgos no estaban presentes en los padres?”,
“¿por qué un chorro de electrones genera un patrón de interferencias al pasar a
través de una doble rendija, si cada electrón sólo pasa por una de las rendijas?”.
 La investigación científica comienza
siempre con algunas preguntas. A menudo nos preguntamos cosas del tipo “¿cómo
evitar la recesión?”, o tal vez “¿qué utilidad podríamos darle a esta propiedad
que acabamos de descubrir en los superconductores?”. También intentamos
responder preguntas como “¿cuál era la disposición de los continentes hace 1000
millones de años?”, o “¿hay algún elemento estable con un número atómico mayor
que 120?”. Pero la mayor parte de las principales preguntas que han guiado y guían
la investigación científica son diferentes; en ellas preguntamos por qué: “¿por qué las manzanas maduras
caen de los árboles, pero la luna no cae del cielo?”, “¿por qué las cenizas
pesan más que la madera que hemos quemado?”, “¿por qué heredan los nietos algunos
rasgos de sus abuelos, cuando esos rasgos no estaban presentes en los padres?”,
“¿por qué un chorro de electrones genera un patrón de interferencias al pasar a
través de una doble rendija, si cada electrón sólo pasa por una de las rendijas?”.
La investigación científica comienza
siempre con algunas preguntas. A menudo nos preguntamos cosas del tipo “¿cómo
evitar la recesión?”, o tal vez “¿qué utilidad podríamos darle a esta propiedad
que acabamos de descubrir en los superconductores?”. También intentamos
responder preguntas como “¿cuál era la disposición de los continentes hace 1000
millones de años?”, o “¿hay algún elemento estable con un número atómico mayor
que 120?”. Pero la mayor parte de las principales preguntas que han guiado y guían
la investigación científica son diferentes; en ellas preguntamos por qué: “¿por qué las manzanas maduras
caen de los árboles, pero la luna no cae del cielo?”, “¿por qué las cenizas
pesan más que la madera que hemos quemado?”, “¿por qué heredan los nietos algunos
rasgos de sus abuelos, cuando esos rasgos no estaban presentes en los padres?”,
“¿por qué un chorro de electrones genera un patrón de interferencias al pasar a
través de una doble rendija, si cada electrón sólo pasa por una de las rendijas?”.
Respondiendo al primer tipo de preguntas
procuramos mejorar nuestra capacidad de adaptación al entorno, ampliar nuestras
posibilidades de acción o de elección. Respondiendo al segundo tipo
de preguntas intentamos averiguar cómo
es el mundo que nos rodea, describirlo.
Con las de la tercera clase buscamos más bien explicar los hechos, es decir, entenderlos.
Por desgracia, no parece que esté demasiado claro en qué consiste eso de
“explicar”, qué hacemos exactamente con las cosas al entenderlas, y sobre todo,
por qué son tan importantes para nosotros los porqués, qué ganamos con ellos
que no pudiéramos obtener tan sólo con respuestas a las dos primeras clases de
preguntas (las prácticas y las descriptivas).
En la noción de explicación se mezclan
de manera intrigante aspectos objetivos y subjetivos. Al fin y al cabo,
comprender algo es un suceso psicológico, algo que ocurre en la mente de
alguien; pero, en cambio, cuando intentamos dar una explicación de un hecho,
solemos acudir a diversas propiedades del hecho en cuestión. ¿Por qué algunas
de esas propiedades tendrían que ser más relevantes que otras a la hora de
conducirnos al estado mental que llamamos “comprender”? Las principales teorías
que ofrece la filosofía de la ciencia sobre la naturaleza de las explicaciones
se centran, precisamente, en los aspectos objetivos: por ejemplo, se considera
que un hecho ha sido explicado cuando ha sido deducido a partir de leyes
científicas (Carl Hempel), o cuando se ha ofrecido una descripción apropiada de
su historia causal (Wesley Salmon), o cuando se muestra como un caso particular
de leyes más generales, que abarcan muchos otros casos aparentemente distintos
(Philip Kitcher). También se considera que algunos hechos -sobre todo en
biología- son explicados cuando se pone de manifiesto su función, o cuando -en
este caso en las ciencias humanas- se ponen en conexión con las intenciones o
los valores de los agentes involucrados. Hablamos en estos dos casos de
“explicación funcional” y “explicación teleológica”, respectivamente. Estas
concepciones de la explicación ya no son tan populares como en otras épocas, pero,
en mi opinión, ambas serían ejemplos de “explicación causal”.
Pues bien, la cuestión es, ¿por qué
pensamos que entendemos un fenómeno precisamente al conocer sus causas, o al
conocer su relación con otros fenómenos aparentemente distintos, más bien que al
conocer su duración, su localización, sus posibles usos, o cualquiera otra de
sus propiedades? Una posible respuesta, tradicionalmente asociada al
pensamiento de Aristóteles, sería la que identifica el significado de “comprender”
con “conocer las causas”; pero esto da la impresión de ser poco más que un
juego de palabras. Otra posibilidad, tal vez más coherente con las intuiciones
de viejo filósofo griego, consistiría en concebir nuestros conocimientos no como
una mera enciclopedia, o una simple pirámide, en la que cada pieza se va acumulando
a las demás, sino como una red de
inferencias, en la que el valor de cada ítem depende sobre todo de lo útil
que sea para llevarnos a más
conocimientos cuando se lo combina con otros ítems. A veces conseguimos añadir
una pieza a nuestros conocimientos que produce un resultado especialmente feliz:
los enlaces inferenciales se multiplican
gracias a ella, y a la vez se simplifican,
haciéndonos más fácil el manejo de la red. Es decir, entendemos algo tanto
mejor cuanto más capaces somos de razonar
sobre ello de manera sencilla y fructífera.
La última frase contiene un matiz
importante sobre las nociones de explicación y comprensión: no son éstos
conceptos absolutos, pues siempre
cabe la posibilidad de que algo que ya hemos explicado lo expliquemos aún más
profundamente o de manera más satisfactoria. Esto resulta obvio cuando nos
fijamos en que, para explicar por qué ciertas cosas son como son, tenemos que
utilizar como premisa en nuestro razonamiento alguna otra descripción. Por ejemplo, si queremos explicar por qué las órbitas
de los planetas obedecen las leyes de Kepler, utilizaremos como premisa la ley
newtoniana que describe cómo se atraen los cuerpos. Esto implica que para
explicar algo, siempre necesitamos alguna descripción que funcione como
“explicadora”, y esta descripción, a su vez, será susceptible de ser explicada
por otra. Así, la teoría general de
la relatividad explica por qué los cuerpos obedecen con gran aproximación la
ley de la gravedad. Una consecuencia inmediata de este hecho trivial es que nunca será posible explicarlo todo.
Insistamos en ello: para explicar
científicamente cualquier fenómeno o cualquier peculiaridad del universo
recurrimos a leyes, modelos, principios, que son, al fin y al cabo,
afirmaciones que dicen que el mundo es así o asá, en vez de ser de otra manera.
Imaginemos que ya hubiéramos descubierto todas
las leyes, modelos o principios científicamente relevantes que haya por
descubrir (si es que esta suposición tiene siquiera algún sentido), llamemos T a la combinación de esa totalidad
ideal de nuestro conocimiento sobre el mundo, y preguntémonos “¿por qué el
mundo es como dice T, en lugar de ser
de cualquier otra manera lógicamente posible?”. Obviamente, la respuesta no
puede estar contenida en T, pues
ninguna descripción se explica a sí misma. Por lo tanto, o bien deberíamos
hallar alguna nueva ley, modelo o principio, X, que explicase por qué el mundo es como dice T, o bien hemos de reconocer que no es posible para nosotros hallar
una explicación de T. Pero lo primero
contradice nuestra hipótesis de que T
contenía todas las leyes, principios,
etc., relevantes para explicar el universo; así que debemos concluir que
explicar T (digamos, la totalidad de
las leyes de la naturaleza) está necesariamente fuera de nuestro alcance.
Dos reacciones frecuentes a esta situación
son pensar que el universo es, en el fondo, inexplicable, o bien que la
explicación última del cosmos no puede ser una explicación científica. Lo
primero es trivial si se entiende en el sentido del párrafo anterior (no puede
haber una teoría científica que lo explique todo, incluido por qué el universo
es como dice precisamente esa misma teoría
en vez de ser de cualquier otra manera), pero es también banal en cuanto
recordamos que explicar no es cuestión de todo o nada, sino de más o menos.
Digamos que la inteligibilidad se parece más a la longitud que a la redondez.
Esta segunda propiedad tiene un límite, el de un círculo o una esfera perfectos,
pero no existe un límite de longitud. De modo análogo, lo importante es en qué medida hemos conseguido
comprender el universo o sus diversas peculiaridades, no si lo hemos
comprendido “totalmente”. Es decir, la pregunta adecuada es en qué grado hemos conseguido
simplificar e interconectar un conjunto cada vez más amplio y variado de conocimientos,
no si los hemos reducido a la más absoluta simplicidad.
Por último, pienso que la idea de una explicación
extracientífica es meramente un sueño. Para que algo constituya una explicación
debe permitirnos deducir aquello que queremos
explicar: las leyes de Newton explican las de Kepler porque éstas pueden ser
calculadas a partir aquéllas. Como ha aclarado suficientemente Richard Dawkins,
la información que queremos explicar debe estar contenida en la teoría con que
lo explicamos, y por lo tanto, una teoría que explique muchas cosas debe
contener muchísima información, debe ser en realidad una descripción muy detallada (aunque a la vez muy
abstracta) del funcionamiento del universo. Por ejemplo, los defensores de la
llamada “teoría el diseño inteligente” cometen justo este tipo de error al
introducir la hipótesis de un designio divino, pues a partir de esa hipótesis
es sencillamente imposible derivar los detalles
de aquello que queremos explicar, ni siquiera sus aspectos más generales. Dicho
de otra manera, los “porqués” no son en realidad una categoría separada de los
“cómos”, son más bien una clase de “cómos”: aquellos que nos ayudan a simplificar
y ampliar nuestros conocimientos. Por tanto, ninguna hipótesis merece ser
llamada explicación si no permite responder, al menos en algún aspecto
relevante, a la pregunta “¿cómo ha
ocurrido esto?”. En resumen, nadie sabe si existen realidades que la ciencia no
podrá nunca conocer; lo que sí sabemos es que esas realidades, en caso de que existan,
nunca nos permitirán explicar nada.
25 de marzo de 2013
De mentes y quimeras (segunda parte)
No puedo resistir la tentación de colgar aquí mi intercambio de hoy sobre el debate acerca de la mente, el cerebro y el yo en Opus Prima.
.
.
.
Tienes un problema intelectual, y es la honestidad.
No sólo eso. Además de haber robado 30 millones de euros del cepillo de mi parroquia y habérmelos llevado a las islas Caimán, me dedico frecuentemente a forzar novicias y a amañar partidos de la champions league.
.
Es subjetivo y, por tanto, presumiblemente espiritual.
Bueno, eso lo presumirás tú. Para aceptar que existe algo así como lo espiritual, y que además es algo que puede hacer que los impulsos eléctricos de nuestros nervios vayan por un sitio distinto al que determina la distribución de las cargas eléctricas que los rodean, yo, con mi obvia falta de honestidad intelectual, espero que se me presente una demostración científica rigurosa, no entretejida de verbosidad, ni humillada ante conceptos precientíficos ni dogmas religiosos. Tú, que eres mucho más honesto intelectualmente que yo, por supuesto no exiges nada de eso, sino que abres la boca todo lo que haga falta para tragarte una rueda de molino del tamaño de un elefante.
.
Lo que no es, 100%, es físico, y esto te crea problemas reconocerlo
Estoy esperando todavía que me enseñes la bibliografía científica donde se prueba con todo el rigor exigible que los acontecimientos cerebrales están causados por una sustancia espiritual. Supongo que tu honestidad intelectual te llevará a recordar dónde estaban esas referencias bibliográficas y colgarlas aquí sin dilación. (De paso, también sería esperable de tu extraordinaria honestidad intelectual una respuesta a la pregunta que te hice sobre mis primos los gemelos: ¿eran un individuo o dos, antes de que se separasen sus cigotos? Y una quimera -o sea, un organismo procedente de más de un cigoto genéticamente distinto-, ¿es un individuo o dos?)
.
el tinglado seudocientífico sobre el que estás instalado.
Claro, aceptar la existencia de sustancias espirituales que hacen moverse los iones de nuestras neuronas de forma distinta a como los impulsa a hacerlo la distribución de cargas eléctricas que los rodean, no es seudocientífico, y además, está demostrado en esos muchísimos trabajos científicos publicados en estupendas revistas sobre neurología que dentro de unos minutos estarás colgando en tu blog, ¿verdad?
.
la reducción mente-cerebro a procesos físico-químicos no lo defiende ningún científico ni ningún filósofo que se precie de riguroso y académico.
Podemos hacer una apuesta: por cada artículo que encuentres en una revista sobre neurología, de prestigio internacional, que sostenga que los procesos mentales están causados por algo adicional a los procesos físico-químicos que tienen lugar en el organismo, yo te pago un euro. Y tú me pagas un euro a mí por cada artículo que encuentre en el que se defienda lo contrario. Tal vez tu cuenta corriente te obligue a ser un poco menos seudocientífico que tus sesiones de ejercicios espirituales.
.
se te da bien intentar presentar la mitología como ciencia
No tan bien como a los de tu cuerda, que llevan muchos más siglos que yo haciéndolo, claro está.
.
Lo que tienes que demostrar, me parece a mí, es lo que dices, que esos iones son tu conciencia y autoconciencia.
Te empeñas en formular la cuestión torticeramente. Ya te he dicho con esta tres veces que la mente NO ES EL CEREBRO, SINO UNA PARTE DE LA ACTIVIDAD DEL CEREBRO. De hecho, no hay ninguna ENTIDAD que sea “la mente”, como no hay ninguna entidad que sea “la rotación de la tierra” (bueno, tal vez haya algún artículo científico, de esos que estás a punto de colgar aquí, que demuestre que sí que la hay, y que no se reduce a procesos físicos). Lo que hay son PROCESOS MENTALES, como hay procesos respiratorios, procesos digestivos, etc. Nadie niega que existan esos procesos, lo que el sudario que te tapa los ojos te impide reconocer es que esos procesos no pueden estar causados por otra cosa salvo la actividad neuronal, que, como sabemos experimentalmente, es causasuficiente y necesaria de dichos procesos (recuerda lo de la superveniencia: no puede haber un cerebro que sea en todo momento EXACTAMENTE igual que el tuyo a nivel físico, pero que esté teniendo pensamientos, sensaciones, emociones, etc., distintos a los que tienes tú).
.
Hace 4 comentarios o más que espero una demostración empírica de que la relación mente-cerebro reducida a procesos físico-químicos es capaz de generar mi reflexión sobre mí mismo y el cerebro.
Alguien que tuviera tanto una dosis mínima de honestidad intelectual y una dosis mínima de razonamiento lógico se daría cuenta de la diferencia, que ya te he explicado más arriba, entre CONOCER LA FORMA EN LA QUE SE PRODUCE ALGO, y SABER QUE HAY FORMAS EN LAS QUE NO SE PUEDE PRODUCIR. No sabemos qué produce la muerte súbita de los bebés, p.ej., pero sabemos que no es el “mal de ojo”. ¿Acaso tienes tú la demostración científica de que la autoconciencia está generada causalmente por una sustancia espiritual, que es capaz de modificar tus procesos cerebrales en contra de las leyes físicas? Lo que me llena de admiración es tu facilidad para pedir pruebas de aquello con lo que no comulgas, pero las tragaderas tan inmensas que tienes para admitir otras cosas que son tan claramente contrarias a lo que conocemos científicamente sobre la naturaleza.
.
me gusta hablar de ciencia y filosofía, no de opiniones elevadas a certeza
Hombre, me alegro. Eso quiere decir que en tus próximas entradas y comentarios ya no hablarás de esa no demostrada teoría según la cual existe una entidad espiritual que es la que produce la conciencia.
.
después de unos cuantos comentarios ahora ya reconoces que no tienes explicación de lo que defiendes
Lo que yo defiendo es que ninguna entidad espiritual puede causar que nuestro cerebro haga unas cosas en vez de otras; conocimiento científico para admitir esto lo hay de sobra, pues aún no se ha encontrado en nuestro cerebro ninguna molécula que no SE LIMITE a obedecer las leyes físicas, y TODO el conocimiento científico que tenemos sobre el cerebro apunta a que la conciencia es uno de los resultados de los procesos físico-químicos que tienen lugar en él. Tú haces trampa (te la haces a ti mismo, quiero decir, y eso es lo lamentable) confundiendo la tesis de que “nada que no sea un proceso físico puede influir en que tengamos tales o cuales experiencias mentales” (tesis que es imposible negar a la luz de nuestro conocimiento sobre el cerebro) con la tesis de que “hemos averiguado que el proceso cerebral X es exactamente la forma como se producen las experiencias mentales”. Lo que yo estoy defendiendo es la PRIMERA tesis, no la SEGUNDA. Y obviamente, no hace falta saber lo segundo para saber lo primero. No sabemos CÓMO se origina el cáncer de páncreas, pero sabemos que NO se origina por la acumulación del karma en las reencarnaciones anteriores.
.
los gemelos univitelinos (o bivitelinos) presentan una información genética muy similar, aunque no idéntica, por ello no podemos decir, en ningún caso, que sean verdaderos clones, sino que se parecen
La cuestión no es si los gemelos tienen el mismo ADN o no. Como te dije otra vez, no todas TUS células tienen el mismo ADN, pues cada vez que una célula se subdivide, hay una tasa estadística de error en la copia del ADN, de forma que las mutaciones se van acumulando. Por término medio, cada una de tus células tiene unas cuantas decenas de bases en su ADN que no coinciden con las del resto de tus células. En los gemelos univitelinos ocurre igual (aunque la diferenciación estadística comenzó nueve meses antes), de modo que, en la práctica, si tomas un conjunto de células de cada uno de los dos gemelos, te resultará IMPOSIBLE mediante un análisis genético determinar a cuál de ellos pertenece cada muestra.
Así pues, a menos que estés dispuesto a aferrarte al dogma pseudocientífico de que la “esencia individual” de un individuo viene dada por tener un ADN Y NO OTRO, con lo cual tendrás que concluir que tú no eres UN individuo, sino tantos como MUTACIONES DIFERENTES hay en el ADN de tus células, pues a menos que estés dispuesto a eso, tendrás que admitir que tener un ADN más o menos diferente no es lo que hace que mis dos primos gemelos sean DOS personas, y no una (insisto, si la causa de que son dos personas fuese que su ADN no es exactamente igual, entonces TÚ no serías una persona, sino varios miles).
.
Pero lo más grave para tu pseudoteoría sobre la identidad individual no es esto, sino el hecho de que la existencia de gemelos y de quimeras refuta la tesis de que “un individuo es el que es desde el momento de la concepción”. Si esa tesis fuese cierta, entonces, en el momento de la concepción mis primos no eran DOS individuos, sino uno (pues había un solo cigoto); varias horas o días después ese cigoto se dividió y se formaron dos embriones, pero, ¿CUÁL de esos dos embriones era el ÚNICO individuo humano que existía en el momento posterior a la fecundación? Y en el caso de una quimera, en el que ocurre igual (dos óvulos fecundados distintos, que se combinan para formar un solo embrión), hay, según tú, DOS INDIVIDUOS al principio (los dos cigotos genéticamente distintos), pero luego parece que sólo hay un organismo totalmente normal, con un solo cerebro, un solo par de riñones, etc. (sólo que algunas de sus células descienden de uno de los cigotos, y las otras descienden del otro cigoto).
.
Bueno, Joan, tal vez no sea bueno para ti que le des demasiadas vueltas a esto. Si yo fuera tu director espiritual, desde luego no te aconsejaría leer los libros y artículos que convendría estudiar para tener una idea mínimamente honesta, rigurosa y científicamente fundamentada sobre estos temas.
.
.
.
Tienes un problema intelectual, y es la honestidad.
No sólo eso. Además de haber robado 30 millones de euros del cepillo de mi parroquia y habérmelos llevado a las islas Caimán, me dedico frecuentemente a forzar novicias y a amañar partidos de la champions league.
.
Es subjetivo y, por tanto, presumiblemente espiritual.
Bueno, eso lo presumirás tú. Para aceptar que existe algo así como lo espiritual, y que además es algo que puede hacer que los impulsos eléctricos de nuestros nervios vayan por un sitio distinto al que determina la distribución de las cargas eléctricas que los rodean, yo, con mi obvia falta de honestidad intelectual, espero que se me presente una demostración científica rigurosa, no entretejida de verbosidad, ni humillada ante conceptos precientíficos ni dogmas religiosos. Tú, que eres mucho más honesto intelectualmente que yo, por supuesto no exiges nada de eso, sino que abres la boca todo lo que haga falta para tragarte una rueda de molino del tamaño de un elefante.
.
Lo que no es, 100%, es físico, y esto te crea problemas reconocerlo
Estoy esperando todavía que me enseñes la bibliografía científica donde se prueba con todo el rigor exigible que los acontecimientos cerebrales están causados por una sustancia espiritual. Supongo que tu honestidad intelectual te llevará a recordar dónde estaban esas referencias bibliográficas y colgarlas aquí sin dilación. (De paso, también sería esperable de tu extraordinaria honestidad intelectual una respuesta a la pregunta que te hice sobre mis primos los gemelos: ¿eran un individuo o dos, antes de que se separasen sus cigotos? Y una quimera -o sea, un organismo procedente de más de un cigoto genéticamente distinto-, ¿es un individuo o dos?)
.
el tinglado seudocientífico sobre el que estás instalado.
Claro, aceptar la existencia de sustancias espirituales que hacen moverse los iones de nuestras neuronas de forma distinta a como los impulsa a hacerlo la distribución de cargas eléctricas que los rodean, no es seudocientífico, y además, está demostrado en esos muchísimos trabajos científicos publicados en estupendas revistas sobre neurología que dentro de unos minutos estarás colgando en tu blog, ¿verdad?
.
la reducción mente-cerebro a procesos físico-químicos no lo defiende ningún científico ni ningún filósofo que se precie de riguroso y académico.
Podemos hacer una apuesta: por cada artículo que encuentres en una revista sobre neurología, de prestigio internacional, que sostenga que los procesos mentales están causados por algo adicional a los procesos físico-químicos que tienen lugar en el organismo, yo te pago un euro. Y tú me pagas un euro a mí por cada artículo que encuentre en el que se defienda lo contrario. Tal vez tu cuenta corriente te obligue a ser un poco menos seudocientífico que tus sesiones de ejercicios espirituales.
.
se te da bien intentar presentar la mitología como ciencia
No tan bien como a los de tu cuerda, que llevan muchos más siglos que yo haciéndolo, claro está.
.
Lo que tienes que demostrar, me parece a mí, es lo que dices, que esos iones son tu conciencia y autoconciencia.
Te empeñas en formular la cuestión torticeramente. Ya te he dicho con esta tres veces que la mente NO ES EL CEREBRO, SINO UNA PARTE DE LA ACTIVIDAD DEL CEREBRO. De hecho, no hay ninguna ENTIDAD que sea “la mente”, como no hay ninguna entidad que sea “la rotación de la tierra” (bueno, tal vez haya algún artículo científico, de esos que estás a punto de colgar aquí, que demuestre que sí que la hay, y que no se reduce a procesos físicos). Lo que hay son PROCESOS MENTALES, como hay procesos respiratorios, procesos digestivos, etc. Nadie niega que existan esos procesos, lo que el sudario que te tapa los ojos te impide reconocer es que esos procesos no pueden estar causados por otra cosa salvo la actividad neuronal, que, como sabemos experimentalmente, es causasuficiente y necesaria de dichos procesos (recuerda lo de la superveniencia: no puede haber un cerebro que sea en todo momento EXACTAMENTE igual que el tuyo a nivel físico, pero que esté teniendo pensamientos, sensaciones, emociones, etc., distintos a los que tienes tú).
.
Hace 4 comentarios o más que espero una demostración empírica de que la relación mente-cerebro reducida a procesos físico-químicos es capaz de generar mi reflexión sobre mí mismo y el cerebro.
Alguien que tuviera tanto una dosis mínima de honestidad intelectual y una dosis mínima de razonamiento lógico se daría cuenta de la diferencia, que ya te he explicado más arriba, entre CONOCER LA FORMA EN LA QUE SE PRODUCE ALGO, y SABER QUE HAY FORMAS EN LAS QUE NO SE PUEDE PRODUCIR. No sabemos qué produce la muerte súbita de los bebés, p.ej., pero sabemos que no es el “mal de ojo”. ¿Acaso tienes tú la demostración científica de que la autoconciencia está generada causalmente por una sustancia espiritual, que es capaz de modificar tus procesos cerebrales en contra de las leyes físicas? Lo que me llena de admiración es tu facilidad para pedir pruebas de aquello con lo que no comulgas, pero las tragaderas tan inmensas que tienes para admitir otras cosas que son tan claramente contrarias a lo que conocemos científicamente sobre la naturaleza.
.
me gusta hablar de ciencia y filosofía, no de opiniones elevadas a certeza
Hombre, me alegro. Eso quiere decir que en tus próximas entradas y comentarios ya no hablarás de esa no demostrada teoría según la cual existe una entidad espiritual que es la que produce la conciencia.
.
después de unos cuantos comentarios ahora ya reconoces que no tienes explicación de lo que defiendes
Lo que yo defiendo es que ninguna entidad espiritual puede causar que nuestro cerebro haga unas cosas en vez de otras; conocimiento científico para admitir esto lo hay de sobra, pues aún no se ha encontrado en nuestro cerebro ninguna molécula que no SE LIMITE a obedecer las leyes físicas, y TODO el conocimiento científico que tenemos sobre el cerebro apunta a que la conciencia es uno de los resultados de los procesos físico-químicos que tienen lugar en él. Tú haces trampa (te la haces a ti mismo, quiero decir, y eso es lo lamentable) confundiendo la tesis de que “nada que no sea un proceso físico puede influir en que tengamos tales o cuales experiencias mentales” (tesis que es imposible negar a la luz de nuestro conocimiento sobre el cerebro) con la tesis de que “hemos averiguado que el proceso cerebral X es exactamente la forma como se producen las experiencias mentales”. Lo que yo estoy defendiendo es la PRIMERA tesis, no la SEGUNDA. Y obviamente, no hace falta saber lo segundo para saber lo primero. No sabemos CÓMO se origina el cáncer de páncreas, pero sabemos que NO se origina por la acumulación del karma en las reencarnaciones anteriores.
.
los gemelos univitelinos (o bivitelinos) presentan una información genética muy similar, aunque no idéntica, por ello no podemos decir, en ningún caso, que sean verdaderos clones, sino que se parecen
La cuestión no es si los gemelos tienen el mismo ADN o no. Como te dije otra vez, no todas TUS células tienen el mismo ADN, pues cada vez que una célula se subdivide, hay una tasa estadística de error en la copia del ADN, de forma que las mutaciones se van acumulando. Por término medio, cada una de tus células tiene unas cuantas decenas de bases en su ADN que no coinciden con las del resto de tus células. En los gemelos univitelinos ocurre igual (aunque la diferenciación estadística comenzó nueve meses antes), de modo que, en la práctica, si tomas un conjunto de células de cada uno de los dos gemelos, te resultará IMPOSIBLE mediante un análisis genético determinar a cuál de ellos pertenece cada muestra.
Así pues, a menos que estés dispuesto a aferrarte al dogma pseudocientífico de que la “esencia individual” de un individuo viene dada por tener un ADN Y NO OTRO, con lo cual tendrás que concluir que tú no eres UN individuo, sino tantos como MUTACIONES DIFERENTES hay en el ADN de tus células, pues a menos que estés dispuesto a eso, tendrás que admitir que tener un ADN más o menos diferente no es lo que hace que mis dos primos gemelos sean DOS personas, y no una (insisto, si la causa de que son dos personas fuese que su ADN no es exactamente igual, entonces TÚ no serías una persona, sino varios miles).
.
Pero lo más grave para tu pseudoteoría sobre la identidad individual no es esto, sino el hecho de que la existencia de gemelos y de quimeras refuta la tesis de que “un individuo es el que es desde el momento de la concepción”. Si esa tesis fuese cierta, entonces, en el momento de la concepción mis primos no eran DOS individuos, sino uno (pues había un solo cigoto); varias horas o días después ese cigoto se dividió y se formaron dos embriones, pero, ¿CUÁL de esos dos embriones era el ÚNICO individuo humano que existía en el momento posterior a la fecundación? Y en el caso de una quimera, en el que ocurre igual (dos óvulos fecundados distintos, que se combinan para formar un solo embrión), hay, según tú, DOS INDIVIDUOS al principio (los dos cigotos genéticamente distintos), pero luego parece que sólo hay un organismo totalmente normal, con un solo cerebro, un solo par de riñones, etc. (sólo que algunas de sus células descienden de uno de los cigotos, y las otras descienden del otro cigoto).
.
Bueno, Joan, tal vez no sea bueno para ti que le des demasiadas vueltas a esto. Si yo fuera tu director espiritual, desde luego no te aconsejaría leer los libros y artículos que convendría estudiar para tener una idea mínimamente honesta, rigurosa y científicamente fundamentada sobre estos temas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)