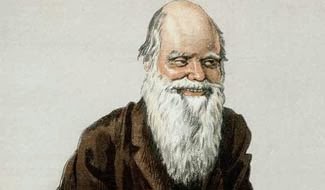13 de febrero de 2014
Cómo cambió con Darwin nuestra visión del mundo
.
La concepción del mundo que nuestros antepasados tenían durante la Edad Media y la Antigüedad entendía la historia universal como un relato, cuyos protagonistas eran los seres humanos (por supuesto, algunos más que otros) y ciertos seres sobrenaturales, que cambiaban según la religión de cada grupo o sociedad. La naturaleza sería, en esa concepción, poco más que un mero escenario de la tragedia o tragicomedia en la que consistía la historia humana, un escenario construido por dios o por los dioses según el plan de la obra que se representaba en él.
En la Edad Moderna, esta concepción se fue modificando hasta comprender la naturaleza como un sistema que obedecía ciegamente, pero de forma determinista, un puñado de leyes, seguramente establecidas por dios en la creación del universo, y que el ser humano era capaz de descubrir mediante su razón. Este elemento, la razón era lo único que podía verse como algo no natural, y que seguía conectando al hombre con una realidad trascendente; algo que seguía, por lo tanto, estableciendo un sentido a la existencia y a la historia humana, aunque dicho sentido ya no pudiera ser considerado como un relato literario al modo de los mitos clásicos o medievales sino, más bien, como algún otro tipo de fórmula filosófica.
El descubrimiento darwiniano de la evolución mediante selección natural fue el golpe de gracia a estas cosmovisiones: independientemente de si el origen del universo y de sus leyes son o dejan de ser fruto de una mente divina (algo que la ciencia y la filosofía han terminado considerando básicamente indemostrable), el caso es que la evolución del hombre hay que dejar de verla como resultado de un “plan”, y nuestra racionalidad hay que comprenderla como una mera capacidad biológica más, desarrollada por modificación y selección a partir de las capacidades de nuestros antepasados no humanos.
En cierto sentido, la aceptación de la teoría de Darwin (y no la mera llegada de la Ilustración, como quería el filósofo Immanuel Kant) es lo que ha supuesto verdaderamente la entrada de la especie humana en su mayoría de edad, al hacernos comprender que no tenemos a nadie que nos lleve de la mano, ni hay un plan trascendente ni sobrenatural marcado en ningún sitio (o en un no-sitio) que establezca adónde tenemos que llegar y por dónde tenemos que ir, sino que estamos completamente solos en la naturaleza (salvo el resto de la naturaleza, animales y plantas incluidas, por supuesto), y todo lo que hagamos es pura responsabilidad nuestra. Pero, sobre todo, que no hay nadie más que nosotros para juzgar nuestras acciones. La historia, ni la humana ni la natural, no tiene algo así como un sentido, y hemos de acostumbrarnos a vivir con esa nueva certeza.
17 de enero de 2014
De multas y regalos (los límites morales del mercado, 1)
 Os dejo el enlace al primer artículo de una nueva serie que estoy escribiendo para Mapping Ignorance. Dentro de unos (bastantes) días, espero colgar aquí la traducción.
Os dejo el enlace al primer artículo de una nueva serie que estoy escribiendo para Mapping Ignorance. Dentro de unos (bastantes) días, espero colgar aquí la traducción.
11 de diciembre de 2013
Otro problema en la ética de Kant: hagas lo que hagas, estará bien
 El mes pasado indicaba en este blog un problema en la ética kantiana (que no permitía distinguir cómo de buena era una acción moral, o cómo de mala una acción inmoral). En esta nueva entrada señalaré otra dificultad, que en mi opinión es más grave.
El mes pasado indicaba en este blog un problema en la ética kantiana (que no permitía distinguir cómo de buena era una acción moral, o cómo de mala una acción inmoral). En esta nueva entrada señalaré otra dificultad, que en mi opinión es más grave..
Recordemos que el imperativo categórico afirma lo siguiente:
.
"Actúa de tal manera que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en ley universal".
.
Vamos a fijarnos en el concepto de "máxima": una máxima es, para Kant, la regla subjetiva que uno sigue al actuar ("subjetiva" en el sentido de que es la de cada uno en cada circunstancia, no necesariamente una ley general o racional). Su estructura general es del tipo "cuando me encuentre en una situación de tales y cuales características, actuaré así y asá". Por ejemplo, "cuando me encuentre apurado de dinero, pediré prestado pero no lo devolveré", o "cuando vea a alguien en dificultades, intentaré ayudarlo", o "cuando no sepa una pregunta en un examen, intentaré copiar la respuesta de otro alumno".
.
Lo que sugiere la ética de Kant es que, al actuar, nos fijemos en la máxima o regla que de hecho estamos siguiendo, y hagamos el experimento mental de imaginar que no fuera una regla subjetiva, sino una ley universal ("¿y si todo el mundo que pidiera prestado dinero decidiera no devolverlo?", "¿y si todo el mundo que no sabe una pregunta en el examen copiara la respuesta?", etc.). Kant nos plantea si podríamos querer que nuestra regla subjetiva fuese una ley universal que se cumpliera siempre. Si la respuesta es "sí", nuestra acción es moralmente correcta. Si la respuesta es "no", nuestra acción es inmoral.
.
Pues bien, lo que voy a argumentar es que todas las acciones son moralmente correctas según este criterio. Lo único que tenemos que hacer es elegir una formulación suficientemente sutil de la máxima que estemos siguiendo en cada caso.
.
Recordemos que nuestra máxima o regla dice algo como "cuando me encuentre en una situación de tales y cuales características, bla, bla, bla...". La cuestión es, ¿cuáles son esas características? En los ejemplos que he puesto, las "circunstancias" son "me encuentro apurado de dinero", "no sé la pregunta a un examen", etc. Pero estas descripciones de las circunstancias son totalmente arbitrarias: podría decir "cuando me encuentre apurado de dinero un miércoles por la mañana", o "cuando no me sepa la pregunta de un examen de trigonometría de 4º de la ESO". De hecho, podría describir las circunstancias con una precisión indefinidamente grande... tan grande que sea imposible que se vuelvan a dar jamás. P.ej., puedo también incluir en esa descripción las características de la persona que actúa y de las que me rodean, de modo que la definición de mi máxima haga imposible que alguien como yo esté en la situación de quienes me rodean (p.ej., de quien tiene que decidir si presta el dinero o no).
 .
.Es decir: puedo definir la máxima que estoy siguiendo, de tal manera que resulte trivial que yo pueda querer que se convierta en una ley universal, o sea, que pueda querer que "todo el mundo siga esa regla en todos los casos", porque estos "todos los casos" sólo pueden ser, según esa definición 'sutil' de mi máxima, solamente un caso (el caso en el que yo quiero aplicarla), un acontecimiento irrepetible. O definirla de tal manera que sea imposible que alguien con exactamente mis características pueda sufrir alguna consecuencia negativa si la máxima se generalizara.
.
Dicho de otro modo: el imperativo categórico kantiano es una fórmula que no está hecha a prueba de abogados suficientemente sutiles. Cualquier juez se vería obligado a admitir que cualquier acción es coherente con el imperativo categórico, sólo con que la "máxima" que seguía quien realizaba la acción esté descrita con la suficiente inteligencia.
.
Más:
.
El tema de la ética
6 de diciembre de 2013
Cuando compres algo hecho en el "tercer mundo"...
...y pienses que los cabrones capitalistas nos quitan el trabajo a los europeos y explotan a los trabajadores de sus fábricas en países menos desarrollados, echa un vistazo primero a este gráfico (pincha aquí para ver la versión dinámica). Muestra la evolución del índice de desarrollo humano durante las últimas tres décadas. Ninguna política, ninguna religión, ninguna ideología, ninguna filosofía a lo largo de la historia han hecho más por disminuir la pobreza y aumentar el nivel de vida de una proporción mayor de habitantes de los países pobres, que lo que se ha hecho en los últimos 30 años.
.
Ciertamente, aún queda mucho por progresar; el camino estará lleno de problemas, de altibajos, y de trampas; el progreso no beneficiará a todos por igual. Pero los ciudadanos de esos países, que en 30 años han recorrido una buena parte de la distancia que les separaba de nuestro nivel de vida, no serán tan idiotas ni tan cobardes de permitir la persistencia de regímenes dictatoriales y de explotación: también quieren disfrutar de nuestros derechos laborales, políticos, etc.
.
Y también, como dice José Luis Ferreira en su reciente libro Economía y Pseudociencia, lo malo no es que empresas occidentales monten fábricas en el tercer mundo: lo realmente malo (para nosotros) sería que a las empresas del tercer mundo les empezara a interesar montar sus fábricas en nuestro país.
 .
.Y si a pesar de todo sientes una ira irrefrenable y legítima hacia el capitalismo explotador, una ira que no es lo bastante fuerte para impedirte comprar productos fabricados "en esas condiciones", entonces puedes actuar enviándoles a los trabajadores de esas fábricas el dinero que te has ahorrado al comprar productos hechos allí, en vez de en factorías españolas. Ellos o recibirán con gratitud.
Más:
* ¿Estamos explotando al tercer mundo?
* ¿Quién ha creado la sociedad del bienestar?
* La responsabilidad de los empresarios ante la crisis
* La riqueza de las naciones
* Mucho más en el libro Más allá de la indignación (Amazon, 0,98 €)
15 de noviembre de 2013
Una paradoja en la ética de Kant
23 de octubre de 2013
Salto generacional
"Los que hoy tienen entre 35 y 40 vivieron sus primeros 7 años de vida (los más importantes para forjar el caracter y la personalidad) en la década que va del 75 al 85 (número arriba numero abajo). [Sigo hablando en general, ¿eh?] Los padres de esos chicos, entonces, tenían entre 25 y 30 años. Habían salido de una dictadura en la que habían vivido una juventud bastante jodida y, con los nuevos aires de libertad, democracia y modernidad, compraron la idea de que conceptos como disciplina, respeto y autoridad (tres principios básicos para una buena educación) eran propios de la dictadura, autoritarios y retrógrados. Esos padres educaron a sus hijos “en libertad”, como se decía antes. Y así han salido las cosas."

.
Hoy me acabo de acordar de una anécdota que viene muy al caso. Sería hacia el año 78, cuando yo tendría unos 14 o 15 años, y estaba jugando en la calle con mis amigos, cuando unos chicos unos cinco o seis años más pequeños se dirigieron a nosotros, no recuerdo bien para qué, pero en un tono que a mis amigos y a mí nos sorprendió. Nos dimos cuenta de que nosotros, y casi todos los niños que conocíamos de nuestra edad, no nos habríamos atrevido a hablar así a chavales más mayores; simplemente no se nos habría pasado por la cabeza no pedirles las cosas por favor, e incluso con cierto miedo. Pero los chicos que venían detrás de nosotros en la fila generacional habían perdido completamente ese quasi-instinto de respeto.
.
Con los años, e imbuídos en los aires de modernidad, mis amigos, y en general la gente de mi "generación", tendimos a darle una interpretación positiva a aquel cambio: los jóvenes eran ahora "más libres". Pero no logro despejar la sospecha de que tal vez no todo en ese cambio haya sido para mejor.
11 de octubre de 2013
REQUIEM POR LA FILOSOFÍA
.
De la mano de Wert el Enterrador, se acaba de proceder al doloroso sepelio de (lo que quedaba de) la filosofía, la educación cívica y la reflexión crítica en la enseñanza secundaria española.
.
Descanse en Paz.
.
.
.
.
.
Más
Y más
Y todavía más
7 de septiembre de 2013
¿Por qué es inconsistente la idea de progreso moral?
.
.
22 de abril de 2013
La gran falacia sobre el matrimonio homosexual
.
Los anti-gays suelen afirmar, por una parte, que ellos no están en contra de privar a nadie del derecho a unirse como pareja a quien le dé la gana, sólo se oponen a que esa unión se equipare legalmente con el matrimonio "como dios manda", y aprueban la opción que se da en algunos países de formalizar algo así como una "unión civil", con derechos y obligaciones prácticamente iguales a las del matrimonio entre macho y hembra.
.
Por otra parte, esos mismos anti-gays repiten hasta el aburrimiento la tesis de que el matrimonio homosexual es contra natura porque va contra la reproducción de la especie.
.
Pues bien, estos dos argumentos no se pueden sostener a la vez: si el matrimonio homosexual es contra natura, la "unión civil" lo es exactamente igual, de modo que si el primero supone un peligro para la especie humana y debe ser criticado por ello, en la misma medida debería hacerse con el segundo.
.
18 de abril de 2013
¿Heredarían tus copias tus culpas?
.
Si mañana fuera posible crear esas copias perfectas de nosotros que nos sobrevivieran, dudo mucho que los juristas no discutieran si esas copias deberían cumplir las condenas de sus originales, o terminar de pagar sus hipotecas.
.
 Justo en ese ejemplo estaba pensando yo los últimos días. Y la conclusión que me parece obvia es que, ciertamente lo discutirían, pero que llegarían a la conclusión de que las "copias" NO ESTÁN OBLIGADAS a pagar por las deudas o delitos de los "originales". Al fin y al cabo, supongamos que fuera posible crear esas copias y que SÍ que estuvieran obligadas: en ese caso, yo podría crear MILES de esas copias ahora, mientras yo sigo vivo; ¿tendríamos que llevarlas a todas a la cárcel si yo hubiera cometido un asesinato antes de crearlas? ¿Valdría con llevar a la cárcel a una cualquiera de ellas, y así no tener que ir yo (el original)?
Justo en ese ejemplo estaba pensando yo los últimos días. Y la conclusión que me parece obvia es que, ciertamente lo discutirían, pero que llegarían a la conclusión de que las "copias" NO ESTÁN OBLIGADAS a pagar por las deudas o delitos de los "originales". Al fin y al cabo, supongamos que fuera posible crear esas copias y que SÍ que estuvieran obligadas: en ese caso, yo podría crear MILES de esas copias ahora, mientras yo sigo vivo; ¿tendríamos que llevarlas a todas a la cárcel si yo hubiera cometido un asesinato antes de crearlas? ¿Valdría con llevar a la cárcel a una cualquiera de ellas, y así no tener que ir yo (el original)?.
20 de febrero de 2013
13 de febrero de 2013
Sobre el fundamento último de la moral y de todo lo demás
.
Joan
el cristianismo ha sido incapaz durante más de dieciocho siglos de darse cuenta de que la dignidad de las personas implica muchas de las cosas recogidas en los derechos humanos (libertad de expresión, derecho a la educación, no discriminación por motivos de raza, sexo o religión, etc., etc.).
No niego que la noción de los derechos universales tiene PARTE de influencia del pensamiento y la cosmovisión cristiana, pero han hecho falta también otras influencias (como, por otro lado, el propio cristianismo las recibió de la filosofía helénica) para que la humanidad (o, al menos, occidente) SUPERASE la camisa de fuerza que los dogmas cristianos (y en especial, católicos… los protestantes estaban más avanzados en esas cuestiones) habían puesto al desarrollo moral de la sociedad.
.
Tienes razón en que los derechos universales (en plural) se basan en el reconocimiento de la dignidad del individuo; pero ni hace falta ser cristiano para aceptar esta dignidad como fundamento de los derechos.
.
el mensaje cristiano es simple y básico: Jesucristo
Admitirás que eso, más que un mensaje, es un test de Rorschach: cada uno (empezando por cada apóstol y cada evangelista) ha entendido ese mensaje como le ha parecido.
.
si la dignidad incondicional del hombre no se fundamenta en una realidad absoluta que es nuestra causa eficiente y respecto del cual dependemos ontológicamente cualquier ética basada en la dignidad del hombre, pienso en la Kantiana por ejemplo, no supone ninguna garantia último ni fundamento para guardar respeto a esa supuesta dignidad.
Bueno, no hay nada que nos pueda dar garantía última de nada. Tal vez la dignidad humana tenga un fundamento último más allá de ella, tal vez ella sea la realidad absoluta que es su propio fundamento último (al fin y al cabo, nadie tiene ni pajolera idea realmente de qué significa eso, así que, ¿por qué no iba a ser así?), o tal vez no haya nada que tenga un "fundamento último" y no haya una "realidad absoluta". El caso es que, aunque tuvieras razón y hubiera una "realidad absoluta" que es el "fundamento último" de la dignidad humana (pero, insisto, nadie sabe lo que significan en realidad las expresiones entrecomilladas, si es que significan algo más allá de una forma de designar metafóricamente ciertos sentimientos nuestros), no habría manera de saber cuál es esa realidad ni si realmente lo fundamenta o no (a lo mejor la "realidad absoluta" es que todo da igual, y estamos equivocados al asumir la dignidad humana como valor supremo)... pues como es imposible de todo punto averiguar esas cosas para nosotros, el caso es que, en la práctica, tenemos que tomar la dignidad humana como fundamento último para nosotros, es decir, es aquello que fundamenta toda nuestra moral y nuestra vida, pero no lo podemos fundar con certeza racional en ninguna otra cosa. Tú dirás tal vez que no se trata de certeza racional, sino de fe, y estoy de acuerdo en llamar a eso fe (en el sentido de confianza no fundamentada en la razón, y por lo tanto, sin NINGUNA garantía de que sea verdadero lo que creemos), pero lo que digo es que, puestos a fundamentarlo en la fe, no veo diferencia en dirigir nuestra "fe última" a la dignidad humana, y dirigirla a una cábala incomprensible e incognoscible llamada "realidad absoluta". Al contrario, lo primero me parece más honesto desde el punto de vista intelectual (pues, aunque la fe es necesaria, también es necesario minimizarla).
.
si hay una realidad más absoluta, sólo cabe suponer un Impsum esse subsistens, es decir, metafísicamente hablando sólo puede haber un ser que posea en esencia el ser Lo siento, pero a mí eso me parecen meros juegos de palabras. No tenemos absolutamente NINGUNA manera de saber si esas palabras tienen un significado objetivo, o si esos conceptos son sólo un subproducto indeseable del funcionamiento habitual de nuestro sistema nervioso.
4 de febrero de 2013
Una teoría de la justicia: el musical
.
.
Más:
.
Bus ateo, el musical
Tanguillos de Bonifacio
30 de diciembre de 2012
MISA DE LA FAMILIA 2013
 El arzobispado de Madrid acaba de anunciar que la "Misa de la Familia" del año próximo estará centrada en la exigencia al gobierno para que ponga fin a las mafias de la prostitución. Se barajaron otros problemas que acogotan a las familias hoy en día (el coste que supone para las familias llevar a sus hijos a colegios que no son públicos, la vergüenza social de los malos tratos -una vez constatado que los maridos de antes pegaban todavía más que los de ahora-, los horarios laborales que, al contrario que en otros países, hacen muy difícil el cuidado de los niños, etc.), pero el tema de la prostitución ha sido considerado, justamente, como una de las afrentas y peligros más indignantes para las familias, tanto para las de quienes hacen (ab)uso de esos "servicios", como la de las desgraciadas mujeres que son atrapadas por aquellas mafias.
El arzobispado de Madrid acaba de anunciar que la "Misa de la Familia" del año próximo estará centrada en la exigencia al gobierno para que ponga fin a las mafias de la prostitución. Se barajaron otros problemas que acogotan a las familias hoy en día (el coste que supone para las familias llevar a sus hijos a colegios que no son públicos, la vergüenza social de los malos tratos -una vez constatado que los maridos de antes pegaban todavía más que los de ahora-, los horarios laborales que, al contrario que en otros países, hacen muy difícil el cuidado de los niños, etc.), pero el tema de la prostitución ha sido considerado, justamente, como una de las afrentas y peligros más indignantes para las familias, tanto para las de quienes hacen (ab)uso de esos "servicios", como la de las desgraciadas mujeres que son atrapadas por aquellas mafias..
Un ole para Rouco.
.
(A no ser que lo haya oído yo mal).
.
.
Por cierto, que este asunto me recuerda el famoso chiste del marido que le dice a la mujer: "Acabo de hacer algo importante en defensa de nuestra familia". "¿El qué?", pregunta la mujer, "¿has dejado el alcohol, vas a dejar de pegarme, vas a dejar de ir con fulanas, vas a permanecer más de una semana en un trabajo, vas a colaborar en las tareas domésticas, vas a estar más tiempo con los niños?". "¡Qué va!", responde el marido, "mucho mejor que eso: he firmado un panfleto de la parroquia en contra del matrimonio homosexual!".
24 de octubre de 2012
LA FAMILIA: BASTIÓN FRENTE A LA CRISIS
.
¿Para cuando una ley prohibiendo a los hijos ejercer la profesión de los padres -aunque ésta sea incierta?
.
Por cierto, muy recomendable la entrevita de hoy en El Paí(r)s(e) con el sociólogo Pierre Rosanvallon: me quedo con una cita: "la desigualdad material no es un problema en sí misma, sino solo en la medida en que destruye la relación social. Una diferencia económica abismal entre los individuos acaba con cualquier posibilidad de que habiten un mundo común".
.
Más:
.
Gotas de sangre jacobina.
.
30 de mayo de 2012
LA NATURALEZA DEL BIEN (SOBRE EL EMOTIVISMO MORAL)
.
El error de tu argumento consiste en no darse cuenta de que las emociones morales CONSTITUYEN UN "JUEGO" DISTINTO DE EMOCIONES con respecto a las emociones hedonísticas. (Esto es también un error típico del hedonismo, por cierto).
.
Las emociones hedonísticas (placer, dolor, etc.) son un truco ingenioso implementado por la evolución en ciertas ramas del árbol de la vida: crear estados mentales que IMPULSARAN CONDUCTAS en función de una escala de "agrado-desagrado", digamos. En la rama de los homínidos la evolución REPITIÓ ese truco creando OTRA escala, transversal con respecto a la primera, es decir, creando OTRAS emociones, QUE NO SON HEDONÍSTICAS (no consisten en "lo que me APETECE hacer / evitar"), sino que consisten en OTRO estado mental que comparte con el primero el de CONSTITUIR UN IMPULSO PARA LA CONDUCTA (o sea, una "motivación"), PERO QUE PUEDE MOTIVAR EN DIRECCIÓN CONTRARIA a lo que a uno le motiva la escala de "lo que le apetece hacer".
.
La primera escala, la hedonística, se desarrolló fundamentalmente haciendo que a los bichos les apeteciera comer cosas que su metabolismo necesitaba, follar, escapar de los depredadores, y evitar traumatismos. La segunda escala se desarrolló haciendo que a ciertos homínidos les motivara EL BIENESTAR HEDONÍSTICO DE OTROS HOMÍNIDOS (en general, tanto más cuanto fueran familiares más próximos, aunque, como no hay criterios sencillos para calcular el grado de parentesco, la evolución utilizó el truco más sencillo que hacer que el bienestar de otros bichos a los que atribuyéramos una mente nos motivara POR DEFECTO, con mayor o menor intensidad, y luego ir reforzando esa motivación en función de la familiaridad con el otro individuo en cuestión).
18 de marzo de 2012
ENTREVISTA EN "MESTER DE JUGLARÍA"
9 de febrero de 2012
GARZÓN, BIEN CONDENADO (Y CONTADOR TAMBIÉN)

Tal vez sorprenda a algunos visitantes del blog, pero tengo que decir que la condena a Garzón por el tema de las escuchas de la Gürthel me parece jurídicamente correcta y moralmente aceptable. No todos los métodos valen para encontrar la verdad, y los derechos de los acusados no deben violarse en el proceso judicial ni policial.
2 de febrero de 2012
26 de enero de 2012
MÁS SOBRE SI LOS PRINCIPIOS DE LA ESTÉTICA (Y DE OTRAS COSAS) SON VERDADES A PRIORI

Puesto que podemos considerar el hecho natural de que un organismo acepta ciertos criterios como algo que tiene causas naturales (y no sólo "razones transcendentales"), podemos legítimamente preguntarnos si hay razones (del tipo que sean) para pensar que la causa natural por la que el bicho tiene esos criterios está conectada sistemáticamente con la validez necesaria y universal de los criterios. Si vemos que no tenemos razones para pensar que existe esa conexión, eso será un motivo para sospechar que tal vez no haya conexión entre la aceptación de los criterios (como un hecho fáctico) y su validez objetiva.
.
Da igual, en realidad, que la teoría que tengamos sobre la causa de que fulano acepte ciertos criterios sea una teoría naturalista o sea una teoría metafísica. Tal vez fulano tiene ciertos criterios por un proceso de "participación" en el cielo platónico, con total independencia de lo que pasó con los genes de sus antepasados. La cuestión es que podemos razonablemente pensar que ese proceso de "participación" haya sido "chungo" en algunos aspectos, de forma que fulano, en vez de haber recibido una versión "homologada" de los criterios correctos, ha recibido una versión horrorosamente defectuosa, tan defectuosa que de hecho no hay ninguna relación entre su aceptación de los criterios y su validez (es decir, él está realmente equivocado sobre los criterios; tal vez ocurra, p.ej., que segun los verdaderos criterios estéticos que hay en el cielo platónico todo sea exactamente igual en términos de belleza, y se equivoca sistemáticamente quien piensa que hay cosas que son más bellas que otras).
.
Lo que está en cuestión no es el hecho de si el criterio actúa como un criterio para el sujeto (es decir, que es aquello que le hace preferir una cosa a otra, o creer una cosa en vez de otra), sino sólo si el criterio tiene que tener validez universal para tener la capacidad de actuar como un criterio (que es lo que yo niego).
.

2. ¿SON LOS PRINCIPIOS DE LA ESTÉTICA LÓGICAMENTE CONSISTENTES?
Naturalmente que puede haber criterios o "principios evidentes" que sean inconsistentes (tanto en sí mismos, como en relación a otros criterios); es decir, podemos descubrir que, siguiendo nuestros criterios, llegamos a contradicciones... Lo que a menudo nos dará una motivación para poner en duda algunos de nuestros criterios y sustituirlos por otros. P.ej., algunos principios usados tradicionalmente en matemáticas se vio que llevaban a contradicciones, y se tuvieron que abandonar (porque, ante el principio de contradicción, los demás principios ceden el paso). Lo mismo puede pasar con los principios morales y los principios estéticos, con la diferencia de que, al menos en la lógica y las matemáticas se ha analizado de manera bastante consciente el tema de la consistencia, mientras que saber si un conjunto de principios estéticos es internamente consistente o no, es algo que, por lo que yo sé, ni siquiera se ha intentado (y no tengo ni idea de por dónde cogerían los filósofos estéticos el problema para empezar a analizarlo). Lo que me hace sospechar todavía más de la universalidad de esos principios, ya que ni siquiera se tiene ni idea de si son consistentes o no.
..

3. ¿PUEDE HABER PRINCIPIOS ESTÉTICOS DIFERENTES DE LOS NUESTROS?
Es una constatación empírica la de que, de hecho, los seres humanos experimentamos como belleza lo que percibimos (más o menos) como algo así como "combinación de orden y unidad". Tal vez otras especies encuentren como "belleza" otras combinaciones distintas de propiedades formales, y no sólo de esos elementos en distintas proporciones a como nos gustan a nosotros, sino también de otros elementos (algunos de los cuales a nosotros tal vez ni siquiera se nos ocurran, porque no hemos desarrollado una capacidad para captarlos, mientras que para ellos sean algo que salte a la vista, y por lo tanto, a ellos las obras de bach, si resulta que les falta justo esa propiedad formal que para ellos es tan importante para atribuir "belleza" a algo, resulte que son insoportablemente horrorosas).
.
Así que aquí tienes otro buen reto: demuéstrese que no pueden existir otras propiedades formales, distintas a las que a nosotros nos producen la sensación de belleza, que a otros seres racionales sí les producirían sensación de belleza.
..

4. SORTEANDO LA FALACIA NATURALISTA.
¿Se puede reducir la normatividad a una historia biológica? Yo creo que sí se puede, en la medida en que sometamos el "debe" de la normatividad a una cura previa de desintoxicación metafísica. ¿En qué sentido "debe" el mandril sentirse atraído por el culo de la mandrila? El siente esa atracción como una fuerza normativa insuperable. Si hay un juicio-sintético-a-priori-imperativo-categórico para un mandril, es el de "vuélvete loco por un culo así". Para el mandril, no hay otro deber por encima de ése. (No será, tal vez, normatividad moral, como la normatividad estética o la humorística tampoco lo es; es pura y dura normatividad sexual).
Ahora bien, ¿qué nos dice la "historia factual" de la evolución de los gustos del mandril sobre la fuerza normativa de esos gustos? Pues, obviamente, que no tenemos ninguna razón para tomarnos "en serio" la normatividad mandrílica, es decir, como si tuviera en sí mismo importancia el que los culos de las mandrilas fueran "intrínsecamente" sexis. Si tenemos una explicación causal de por qué los mandriles experimentan esa normatividad, y esa explicación causal no requiere la presuposición de que lo que experimentan los mandriles como normativo es intrínsecamente normativo para cualquier sujeto racional, pues entonces el problema es de los mandriles, no nuestro: su normatividad (en la medida en que algún mandril platónico piense que la forma del culo de las mandrilas "es la que tiene que ser objetivamente"), es decir, su interpretación "realista transcendental" de esa normatividad, será una ficción; naturalmente, lo que no es una ficción es el hecho natural, tan objetivo como cualquier otro, de que los mandriles se sienten atraídos por ese tipo de culos, y no por los que son parecidos a los de las leonas o a los de las humanas.